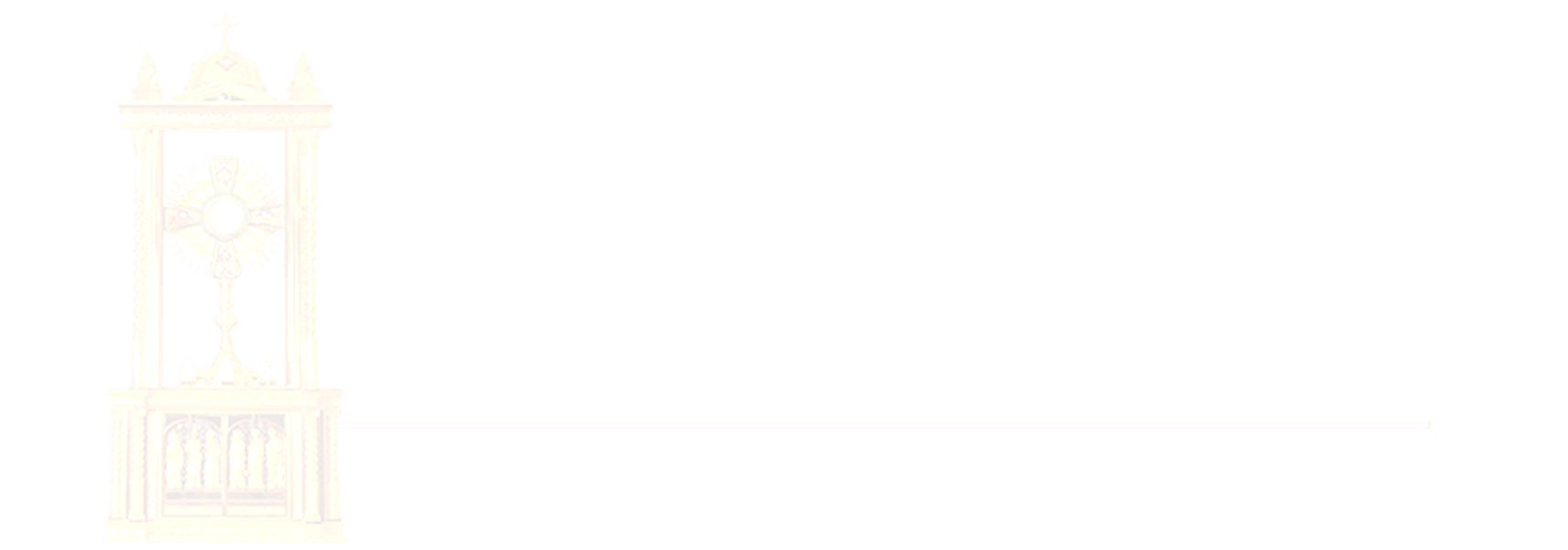Santos: Antonio, Aquiles, Menio, abades; Rosalina, Milwida, vírgenes; Espeusipo, Eleusipo y Meleusipo (hermanos) y Leonila, Diodoro, Mariano, mártires; Jenaro Sánchez Delgadillo, sacerdote y mártir; Antonio, Mérulo y Juan, Julián Sabas, confesores; Sulpicio, obispo.
Su vida la escribió su gran amigo san Atanasio. Hay que situarlo entre los siglos III y IV. El espacio es Egipto, cerca del delta del Nilo y, concretamente, en Quemán, muy posiblemente en el lugar que hoy ocupa Quemán-el-Arous, al sur de El Cairo. En escena están Arrio con sus doctrinas y las persecuciones en medio de un florecimiento de la Iglesia. Su influencia en el mundo cristiano de Oriente llegó a adquirir tonos de fábula, reconociéndosele por la implantación de un modo de vivir la fe específico en el que predomina el deseo de soledad y la búsqueda de la vida de contemplación y penitencia, lejos de las actividades ordinarias en las que los hombres consumen su existencia.
Un buen día, un joven llamado Antonio, cuyos padres han muerto hace no mucho, de buen parecer y heredero de una buena fortuna, escuchó la predicación habitual con un tono nuevo: oyó una vez más el evangelio puro: «Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme». Lo había oído muchas veces antes; pero ahora toma como suyo el filón de la pobreza y decide ponerlo por obra hasta sus últimas consecuencias, alejándose del pueblo para vivir en soledad. Lo pasó muy mal con sus veinte años a cuestas en aquel sepulcro abandonado que tomó por morada. A la extrema pobreza a la que se autocondenó con una sola comida al día, hay que añadir las tentaciones diabólicas contra las que tuvo que luchar a brazo partido: pasó mucho miedo por los estrépitos que le armaba el demonio, le hacía experimentar terror arrimándole fieras o haciéndose pasar por ellas, o cuando le consumía por dentro con tentaciones de impureza y le ponía delante mujeres que le sugerían todo tipo de torpezas. Para contrarrestar, disfrutó igualmente de algún divino consuelo.
Así fue como comenzó su fama por aquellos andurriales. La gente comenzó a ir a verle entre curiosa y perpleja para encomendarse a sus oraciones y penitencias; cuando llegó a hacerse molesta por la frecuencia, marchó a Pispir, cerca de Der-el-Meimun, a la otra orilla del Nilo, donde ocupó una fortaleza abandonada y abundante en agua; pero levantó un muro para evitar hacerse encontradizo. No le sirvió para mucho la barrera; sufrió, a sus treinta y cinco años, ataques diabólicos más fuertes que los del principio: tentaciones bestiales, asechanzas de temor o seducción, de lujuria o de orgullo, monstruos inimaginables que se le aparecían en turbadoras e insistentes visiones; su soledad se pobló de serpientes, dragones, formas de lascivia, centauros, larvas, sátiros y fieras inimaginables, que El Bosco plasmó en sus cuadros. Y lo que quiso ocultar fue imposible por la afluencia de gente que le pide curaciones, expulsión de demonios y consejos. Respetando la distancia, hubo quien se estableció de modo permanente en las cercanías y con ello nacía el monacato oriental. Era alrededor del año 305. Y para que no faltara ninguno de los ingredientes, hubo quienes interpretaron aquel estilo de vida y extraño modo de practicar la fe cristiana como un deseo que entrañaba peligro de independencia o de cisma para la Iglesia.
Abandonó la soledad cuando, en el año 311, estalló la persecución de Maximiliano. Le faltó tiempo para marchar a Alejandría donde podía consolar, fortalecer y animar a los perseguidos y compartir sus penas. Aquello fue una estupenda manifestación de caridad. El contacto con los que de verdad sufrían le reafirmó en la persuasión de que la cruz es el signo del vivir cristiano. Por eso, a partir de entonces decidirá dormir en el suelo, poner más rigor en el ayuno y añadir la asombrosa decisión de no lavarse jamás, no cambiar sus ropas y emplear la túnica de camello ceñida con un cinturón de cuero y un manto de piel de carnero con capucha caída a la espalda.
De este modo vivirá en el oasis de Qolzoum desde el 312, durante dieciocho años, donde se levantará luego el monasterio de Deir-el-Arab, aunque ahora permitirá la compañía de sus dos discípulos Amathas y Macario. Aquí le visitará Atanasio y le escribirá el emperador Constantino pidiéndole las oraciones que buena falta le hacían. Desarrolló una interesante actividad refutando, siendo como era un hombre sin letras, a los filósofos griegos, a los herejes arrianos y se pronunciará contra el cisma de Melecio; no dudó en meterse fuertemente por carta con el alejandrino obispo Gregorio, fraudulento suplantador de Atanasio.
Dejó su retiro para visitar en el 340 a san Pablo de Tebas, el ermitaño primero. Se cuenta que el cuervo que llevaba cada día un pan en su pico para alimentar al santo ermitaño, en esa ocasión cargó con dos raciones para cubrir la doble necesidad.
Murió muy viejo en el 356, después de anunciar su propia muerte; dejó este mundo el 17 de enero; pero en Occidente no recibió culto hasta el 1089 y se le comenzó a invocar como abogado contra la peste y las epidemias.
Dicen sus biógrafos que siempre se le vio alegre y con exquisita educación, lleno de un gran espíritu apostólico y en extremo vigilante por la integridad de la fe, llegando a convertirse en paladín de la ortodoxia.
Fundó sin querer fundar; no escribió reglas monacales, no dio normas, no señaló hábito; pero Egipto se pobló de solitarios. Él solo marcó un estilo con su vida.
Y, además, predicó con su ejemplo lo que es el camino necesario para cualquier cristiano a la hora de ser fiel, enseñando que los peores enemigos no son los de fuera, sino los que el ser humano siempre lleva consigo como «hombre viejo»: el afán de poder, el apego a la riqueza, el egoísmo, la lujuria o impureza. Inútil sería huir del mundo si no se planta cara, también en la soledad, a la soberbia. Quizá represente todo esto el cerdo que inseparablemente acompaña a «la estrella del desierto» –la tradición ha hecho a Antonio patrón de los animales– en la iconografía firmemente asumida y divulgada por los artistas como Brueghel, Teniers, El Bosco, Tintoretto, Veronés, Rosa y otros. Y muy interesante: dejó bien demostrado que, aunque se enfurezca, el demonio –con todo su artificio infernal– tiene miedo a la oración, a la penitencia y a la señal de la cruz.