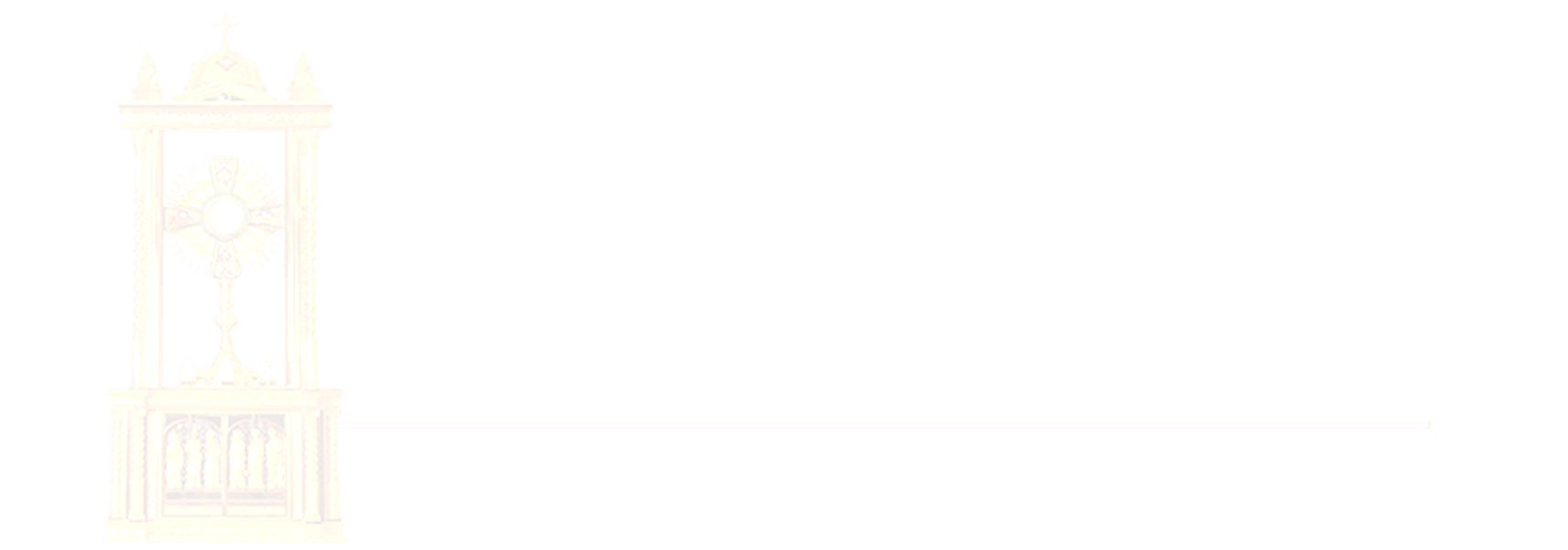Santos: Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, mártires; Eufemia, virgen y mártir; Lucía, Geminiano, Ludmila, Rogelio, Servideo, Sebastiana, mártires; Auxilio, Abundio, Principio, Niniano, obispos; Eumelia, virgen y mártir; Abundancio, diácono; Marciano, Juan Macías, confesores; Edita, virgen; Eugenia, abadesa; Juan, anacoreta.
Las actitudes extremosas acaban creando fricciones y calentamientos que casi siempre tienen un difícil y costoso arreglo. La figura del papa Cornelio es una de las que, desde la segunda mitad del siglo tercero, señaló pautas de comportamiento para la futura marcha de la Iglesia. Y se trataba nada más y nada menos que de conjugar dos principios básicos con sus correspondientes consecuencias prácticas –la misericordia y la justicia– en los que no era posible ceder ni olvidar; tampoco se podía permitir que, al hacer incidencia en uno de ellos, quedara el otro relegado al olvido.
Al papa Cornelio se le presentaba una tarea ardua. Se trataba de dilucidar la actitud práctica que había de seguir la Iglesia con los lapsi. ¿Que quienes eran estos? Aquellos cristianos que no tuvieron fuerzas morales para mostrarse firmes en el tiempo de las persecuciones y prefirieron amar más su propia vida que los intereses de Dios; sacrificaron a los ídolos y condescendieron con el poder civil, salvando así el pellejo. Además, se les añadían los reos de otro tipo de pecado, siempre grave –adulterio y asesinato–.
Al pasar el momento de peligro o de ofuscación, los lapsi quieren volver a participar de los misterios cristianos. Pero ¿cómo podrán ser recibidos, aun después de hacer penitencia, en la comunidad de los santos y en la celebración de los misterios de la fe, cuando tantos habían dejado sus vidas en la arena de los circos, en las llamas, o bajo el corte de las espadas, por no querer dejar la fe ni sus exigencias, como era el caso de tantos mártires cuya memoria y recuerdo era tan cercano y cuyos familiares estaban entre las filas de los cristianos? ¿No habíamos quedado que el amor a Jesucristo y al Dios que nos ha revelado están por encima de todos los bienes terrenos, incluida la propia vida? ¿No sería mejor dar escarmiento a aquellos que fueron cobardes? ¿No pedía la justicia ser implacable con quienes habían claudicado? ¿No era muestra de debilidad darles el perdón, cuando el dolor que acompaña a los muertos está ahora mezclado con la euforia santa de tener en la familia a los héroes mártires? El hecho de otorgarles el perdón, ¿no sería interpretado por muchos como una condescendencia de la Iglesia con aquellos lapsi? Incluso, llevando las cosas hasta sus más escondidas consecuencias, ¿no podría plantearse como algo cuestionable el hecho mismo martirial puesto que, luego, en la práctica, los que consiguieron seguir vivos con su mentira, volvían a ser miembros de pleno derecho en la Iglesia? Dicho de otro modo, ¿no quedaría ridiculizada la actitud de quienes prefirieron morir por el hecho de ser cristianos a ofender a Dios? Si hasta podrían pasar los martirizados por llegar a ser considerados como unos intransigentes ofuscados que se extralimitaron en el amor a Dios, que se demuestra con las elecciones libres que exige su honor.
Por otra parte, recibir o no a los lapsi era mucho más que una cuestión práctica o de buen gobierno para colmar las inquietudes y satisfacciones de los cristianos. La decisión práctica que se adoptara no sería más que la consecuencia de los principios morales y de otros teológicos que no podrían ser puestos en tela de juicio. ¿Tenía restricciones la capacidad de perdonar que Jesucristo había dejado a su Iglesia? ¿Podía ella perdonar toda clase de pecados? ¿Incluido el de apostasía? ¿Podía ella negar el perdón de Dios al pecador arrepentido? ¿No sería ello falta de misericordia? ¿No significaría el abandono del Maestro que vino a salvar a todos y que no hizo ascos a los peores pecadores, mandando amar incluso a los enemigos? ¿Habría de ser la Iglesia más dura que el propio Jesús que rogó por quienes le ajusticiaban? ¿No tenía ahora la ocasión de demostrar compasión con la debilidad humana?
Tanto Cornelio como Novaciano eran sacerdotes de Roma que empleaban su tiempo y consumían sus energías en la predicación de la misericordia de Dios con los pecadores, dando aliento a los cristianos y bautizando a los que se convertían a la fe en la mitad del siglo iii. Había muerto el papa Esteban, martirizado mientras celebraba el culto en las catacumbas, hacía ya dieciséis meses y, por la persecución, no se había podido elegir papa. Pasado el apuro, eligieron a Cornelio para la Sede de Pedro. Y no supo aguantar el tirón la ambición y soberbia de Novaciano, que llegó a hacerse consagrar como obispo de Roma.
Cisma hubo en la Iglesia al levantarse Novaciano con la bandera de los puros, rigoristas, exigentes, puritanos y pietistas frente al papa Cornelio que se mostraba inclinado al perdón, a la compasión con los débiles y a recibir a los verdaderamente arrepentidos que hicieran penitencia.
Cornelio tuvo que condenar a Novaciano y su rigorismo desesperante. Lo sucedido en esta ocasión no era más que un caso particular más de la ya antigua y gran cuestión que había conmovido a la Iglesia, –en los pontificados de Ceferino (198-217) y en el caso entre el papa Calixto e Hipólito (217-222), ambos santos y mártires– sobre la admisión en la Iglesia de los pecadores o su exclusión a perpetuidad.
Mostró el papa Cornelio el verdadero sentir de la Iglesia, abriendo las abundantísimas fuentes inagotables del perdón y de la misericordia con los pecadores y débiles. Por si algún lector llegara a formarse la idea de que este papa antiguo se dejó llevar de la blandura por no aplicar correctivos a quienes claudicaron, conviene asegurar que dejó muy clara la doctrina: hay ocasiones en las que no se puede ceder en la fe, aun con la aceptación de la muerte violenta; de hecho, culminó su vida entregándola en martirio; sucedió en Centumcellae (la actual Civitavecchia), en el año 252.