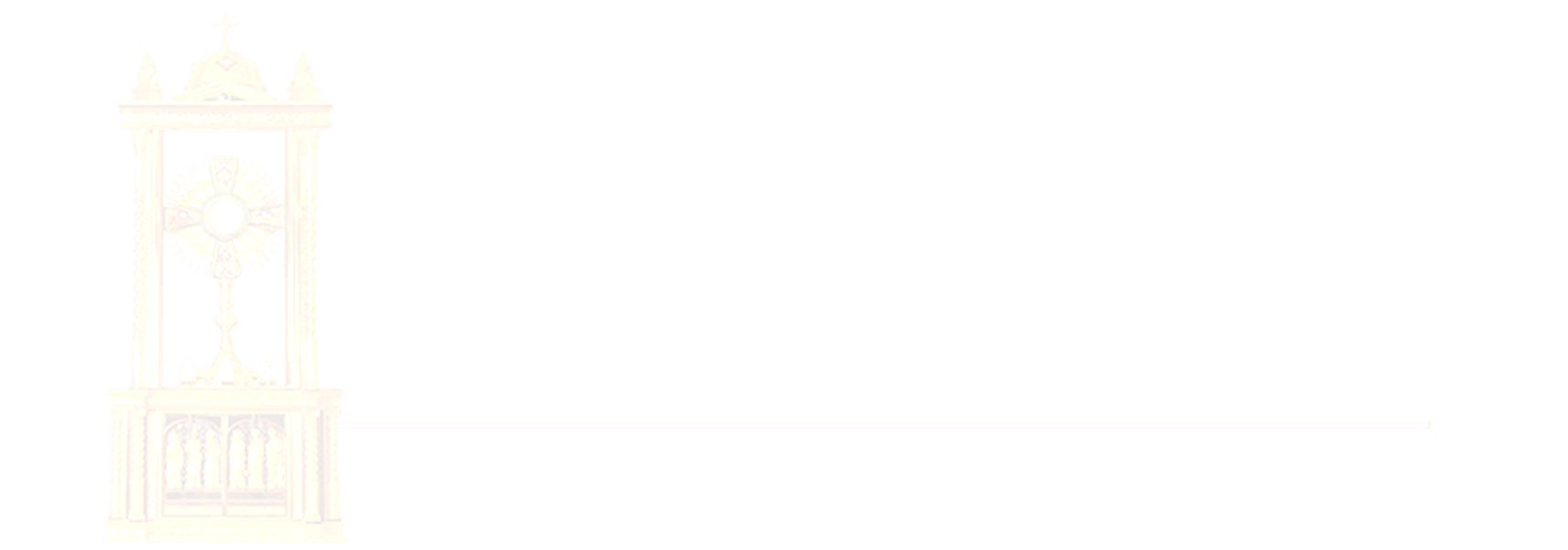Santos: Dámaso I, papa; Eutiquio, Victorico, Fusciano, Trasón, Ponciano, Pretextato, Genaciano, Segundo, Zósimo, Pablo, Ciriaco, Genciano, mártires; Bársabas, presbítero y mártir; Sabino, Benjamín, Paulo, Fidel, Masona, obispos; Daniel estilita, monje; Martín de San Nicolás y Melchor de San Agustín, beatos, mártires de Japón.
El último tercio del siglo IV es de una marcada influencia española en el ambiente romano; Dámaso estuvo ocupando la silla de Pedro, Teodosio fue el emperador y Prudencio estaba a la cabeza de los poetas. No era poco lo que cada uno de ellos tenía entre manos. Hoy me tengo que ocupar del papa Dámaso que, con su actuación variopinta, prestigió al papado en un momento que era aurora para la Iglesia y crepúsculo para el Imperio.
Nació en Roma en el año 305, de ascendencia hispana. Su padre, Antonio, era un eclesiástico de toda la vida. Su madre, Laurencia, murió muy anciana y su hermana, Irene, se consagró a Dios en la virginidad. Dámaso creció en el ambiente romano donde coexisten en extraña mezcolanza cristianos auténticos, paganos acérrimos, herejes irreductibles y todo un funcionariado que cambia de camisa según vengan los vientos del poder. Dámaso tuvo una esmeradísima educación entre la flor y nata del estamento eclesiástico; no se vio libre de la envidia de los mediocres que, no teniendo otro asa a la que agarrarse, recurrieron a censurarle la abundante dirección espiritual de mujeres.
El Imperio se ha dividido entre Valente (Oriente) y Valentiniano (Occidente) en el 364. Hay un antipapa, Félix (367). Dámaso es diácono del papa Liberio cuando éste murió. Fue elegido papa con todo el respeto a la legitimidad en uso en la basílica de San Lorenzo por la mayoría del clero, el consentimiento del pueblo y el apoyo de la nobleza. Pero la facción contraria a Dámaso eligió otro papa, Ursino, que se hizo consagrar repentinamente y provocó en el pueblo una reacción tan airada que necesitó refugiarse en la basílica liberiana con sus seguidores y sufrir el acoso de los partidarios de Dámaso, que llegaron a matar a ciento sesenta ursinianos. Aquello fue un verdadero tumulto; lo tuvo que solucionar el emperador con el destierro del papa ilegítimo.
Roma era un avispero de sectas aglutinado en torno a Ursino; había luciferianos, donatistas y novacianos, pero la principal herejía era el arrianismo firmemente asentado en el Ilírico y en las regiones del Danubio. Un concilio de Roma convocado por Dámaso reafirma la fe de Nicea y resume la doctrina romana con la carta Confidimus escrita por el mismo papa, lograda la adhesión de los obispos del Ilírico. Pero las cosas estaban peor en Oriente donde la influencia antiarriana papal fue menos exitosa a causa de la desunión de los católicos por el cisma de Antioquía en el que estaban implicados y en posiciones distintas san Basilio de Cesarea y san Atanasio. La fórmula trinitaria romana terminó por aceptarse en el concilio de Ancira.
En España también tuvo preocupaciones Dámaso. No aceptó el recurso de amparo que provenía de Prisciliano –obispo de Ávila–, que había sido declarado sospechoso por el concilio del 380 en Zaragoza, por sus doctrinas pastorales y ascéticas; y eso que pedía el apoyo papal porque lo considera y llama senior et primus. Fue un lastimoso y oscuro asunto que acabó con la muerte por decapitación de Prisciliano y cuatro más –a pesar de la mediación y protesta de san Martín de Tours– decretada por el efímero emperador Máximo, en el 385.
Las ciencias bíblicas recibieron un notable impulso de Dámaso al convertirse en mecenas del dálmata Jerónimo, hacerlo por un tiempo su secretario, y propiciar la traducción al latín de la Sagrada Escritura desde los originales griegos y hebreos. Con ello ha llegado hasta hoy su versión llamada Vulgata, que tiene valor oficial para la Iglesia romana.
El papa Dámaso estuvo a partir un piñón con el metropolitano de Milán en el empeño por remover la tantas veces retirada y repuesta estatua de la diosa Victoria, símbolo del poderío y grandeza de Roma en los dos mil años de su historia. Había entendido que hacerla desaparecer era el golpe último y definitivo al paganismo oficial. Lo consiguió, pero no sin los disgustos que le proporcionó la clase patricia romana jaleada por el encendido alegato del Prefecto de la ciudad, Símaco, acérrimo pagano.
Las catacumbas fueron su obsesión al querer propagar el culto a los mártires de las persecuciones; no había demasiados detalles; de la gran mayoría de ellos solo quedaba un recuerdo borroso y muy poco escrito; incluso él mismo pudo recoger los testimonios verbales de algunos testigos directos. Hizo falta excavar, ensanchar, apuntalar, hacer caminos y decorar para hermosearlas y casi convertirlas en santuarios. Muchas de las inscripciones suyas –poemillas virgilianos de poco valor– son confusas y nada aclaratorias; puede que se deba a que él mismo era así, o por la falta de datos o por el empleo del verso. Sustituyó el griego por el latín en la lengua litúrgica, y también fue el primer papa que aplicó el nombre Sede Apostólica a Roma.
Murió el 11 de diciembre del año 384, ya octogenario. Escribió el epitafio de su madre y de su hermana. Tuvo buen humor para escribir el suyo propio que sí se entiende; es corto y claro: «De entre las cenizas hará resucitar a Dámaso. Así lo creo». No cabe duda; fue el suyo un pontificado bastante agitado.