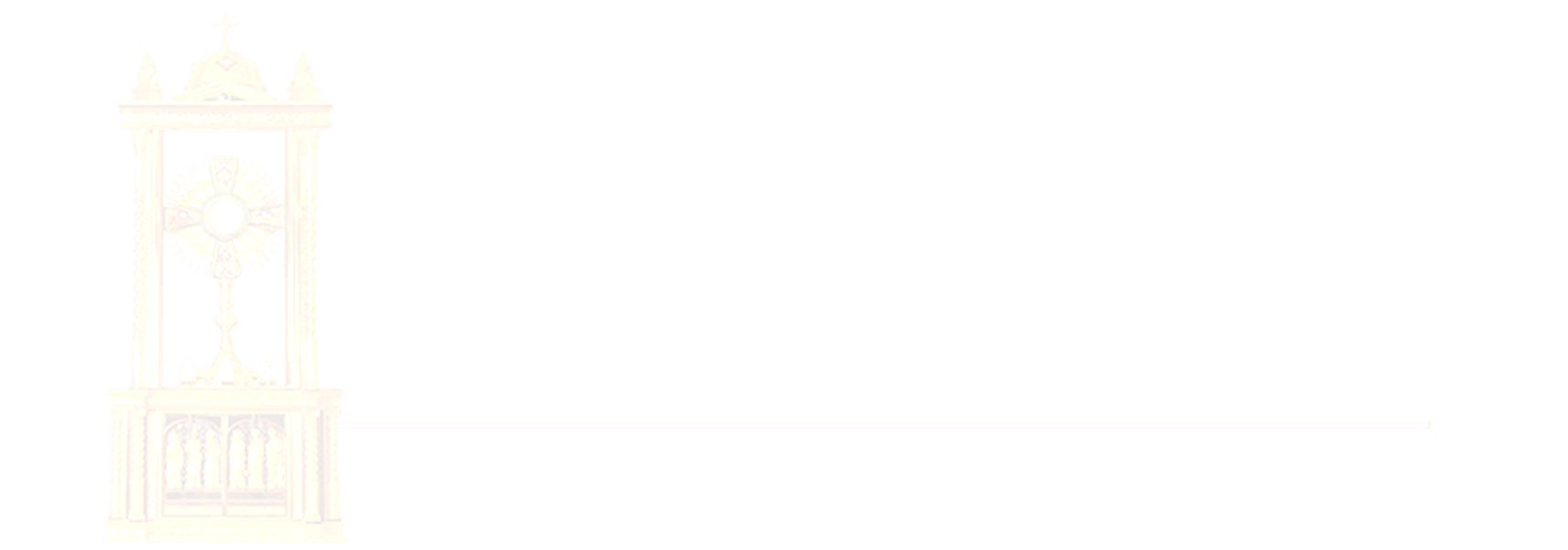Santos: Escolástica, Austreberta, Sotera, Clara de Rímini, vírgenes; Zótimo, Ireneo, Jacinto y Amancio, mártires; Bruno, Silvano, Tumna, obispos; Guillermo, ermitaño; Lorenzo, Leonardo, monjes; Arnoldo, abad.
Roma había sufrido ya la invasión y los destrozos de Alarico en el año 410; luego llegó Genserico al frente de sus vándalos, en el 455, llamado por Eudoxia, esposa del emperador Máximo, ansiosa de venganza. Acaba de ser puesto fuera de servicio Rómulo Augústulo, cuyo diminutivo habla elocuentemente de su efímero y fugaz gobierno como césar, por el rey de los hérulos, Odacro, en el 476. Y es que los pueblos germánicos van adentrándose con marcha imparable por el decrépito Imperio cada vez más desmoronado y desbaratado a punto del completo desmantelamiento; los imparables visitantes traen con ellos el paganismo y el arrianismo. ¡Con razón lloró Jerónimo por los tiempos que se avecinaban a Roma! y no siempre hubo un León Magno capaz de detener a los sucesivos «atilas».
Es cierto que de las entrañas de los que quedaban de la antigua raza salieron gente con empuje muy capaz no solo de contrarrestar el atropello con energía espiritual sino que, además, hizo posible la trasmisión de los verdaderos valores. Clotilde convierte a Clodoveo y al pueblo franco, Leandro e Isidoro se hicieron con el alma visigoda, Patricio ganaría Irlanda, y Gregorio Magno mandaría evangelizar a los anglosajones con el formidable Agustín.
En Italia nacieron dos personas, hermanos –quizá gemelos–, en la Umbría; hijos –según parece, porque los datos son imposibles de comprobar– de Eutropio y Abundancia. Sus nombres son Benito y Escolástica. Hoy toca hablar sucintamente de ella, aunque hay que adelantar que son inseparables si se trata de hablar de una o de otro. Influyeron en la sociedad de su tiempo y dejando pilares firmes para la posteridad. Cuando niños fueron atendidos por Cirila, la chacha de toda la vida.
Cuando los ostrogodos de Teodorico entraron en Roma en el 493, por allá andaba Benito aprendiendo artes liberales y jurisprudencia. Escolástica permanecía en su Umbría, según afirman, habiendo consagrado a Dios su virginidad.
Años estuvo la buena criada Cirila acompañando a Benito –su niño del alma– por sitios inhóspitos, atendiéndolo mientras se dedicaba a la oración y a la vida contemplativa, después de haber abandonado la ciencia de los hombres por otra ciencia mayor. En Nursia pone al corriente a Escolástica de las bondades de su hermano y le cuenta en panegírico interminable relatos de las virtudes practicadas en aquella vida apartada hasta el día en que se marchó sin despedirse siquiera, porque ella comentó –publicando sin quererlo– un milagro realizado por Benito.
El que fue abad de Subiaco, que ha reunido a godos y a romanos, ha pacificado a monjes inexpertos y enfrentados, se ha hecho famoso; ahora los nobles le mandan sus hijos para que se eduquen a su sombra y está levantando un monasterio en Monte Casino.
Para Escolástica es la ocasión tan pedida y esperada. Se convierte de hermana en discípula o en hija de su hermano. Comienza a vivir cercana al monasterio; a su sombra intenta copiar todo lo que puede la vida que su hermano ha ido forjando, atendiendo más al espíritu que a la letra y unida quizá a un grupo de vírgenes que desean vivir en soledad con su velo, como enseñaron Atanasio y Jerónimo. Viviendo separada de su hermano, es cada día más fuerte su unión con Benito.
Una vez al año se entrevistan los dos hermanos en una de las dependencias de Montecasino. La última vez que lo hicieron, al llegar la hora de separarse, le pide Escolástica: –«Te suplico que esta noche no me abandones, y la dediquemos a la conversación sobre los goces celestiales». –«¿Qué dices, hermana? ¿Pasar yo una noche fuera del monasterio? ¡Cierto que no puedo hacerlo!» Escolástica cierra los ojos, junta las manos, llora metida en oración y vino lo imprevisto: suena un trueno, se levanta un viento huracanado que amenaza con derrumbarlo todo, y el cielo se abre diluviando toda el agua torrencial que son capaces de llevar las nubes. Hasta el alba no pueden salir y hasta el alba duró la conversación elevada.
Tres días más tarde, estando Benito en oración, vio que el alma de su hermana salía como una paloma nimbada de su cuerpo, y volaba por el espacio hacia el cielo. Interpretó el dato, lleno de gozosa alegría llamó a sus monjes para darles la noticia, cantó dando gracias, y pidió el favor de que bajaran a por el cuerpo de su hermana para meterlo en el sepulcro que había preparado para sí mismo.
El cuerpo de Escolástica, que vivió una vida tan escondida en la humildad, reposa «para que la muerte no separe el cuerpo de los que siempre han tenido unidas sus almas en el Señor» junto al de su hermano –imponente propulsor del monacato occidental que le ha valido el título de Patrón de Europa– en Montecasino.