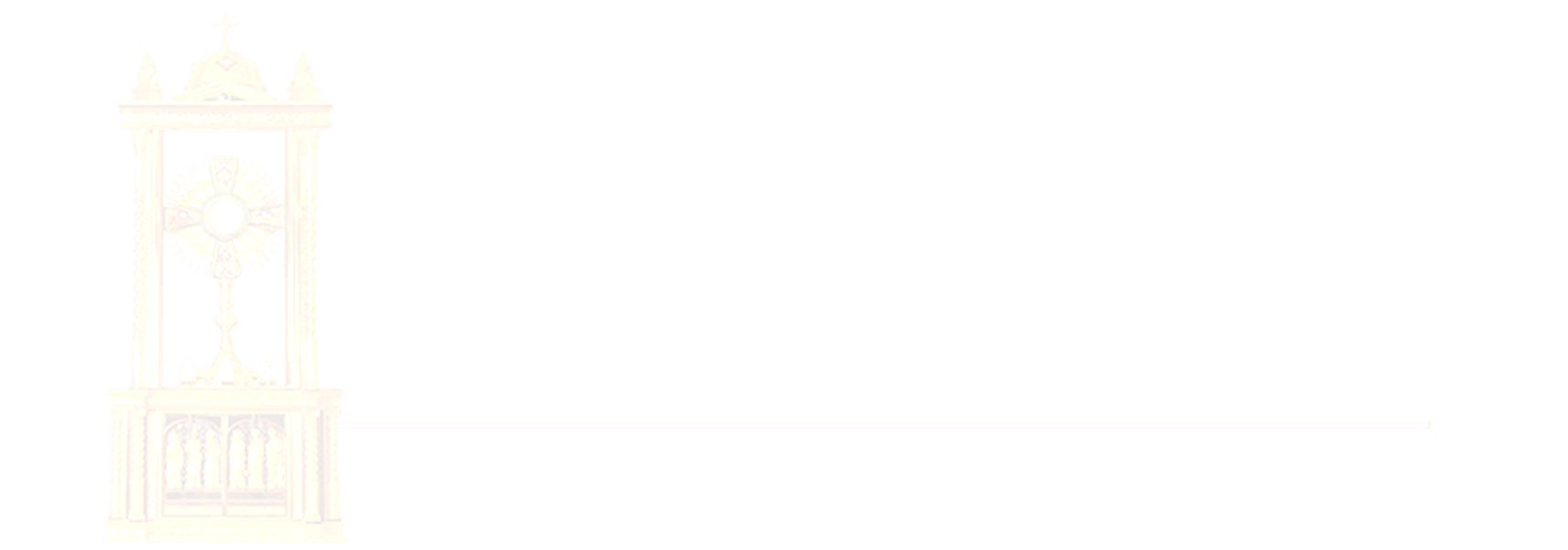Santos: Felipe Neri, fundador; Eleuterio, papa; Pedro Sans i Iordá, obispo mártir; Zacarías, Lamberto, obispos; Francisco Serrano, Joaquín Royo, Juan Alcober, Francisco Díaz, sacerdotes dominicos mártires; Simitrio, presbítero; Cuadrado, apologista; Felicísimo, Heraclio, Paulino, Prisco, Máxima, Montano, mártires; Alfeo, padre de Santiago, Albino, confesores; Berengario, monje; Exuperancio, abad; María Ana Jesús de Paredes, virgen; Carpo, discípulo de san Pablo.
Nació en Florencia el 21 de julio de 1515. Su padre era notario; su madre murió pronto y lo educó su madrastra. En 1532 abandonó su casa; se marchó a San Germán, cerca de Montecasino con su tío, un comerciante rico, que quiso nombrarlo heredero y se quedó con las ganas.
Se fue a Roma en 1536, y ya no saldrá de allí; quería vivir como ermitaño laico. Vivió pobre de solemnidad; sobrevivió –entre penitencias, ayunos y mucha oración– gracias a la ayuda que le prestó durante catorce años su compatriota Galeotto Caccia, trabajador de la Aduana pontificia. Estudió filosofía en la Sapienza y teología con los agustinos. Al terminar los estudios se dedicó con todas sus energías al apostolado, montando curiosas y novedosas empresas que le dieron más de un disgusto grave.
Había que tener iniciativas porque la cosa estaba mal en la Iglesia. El Renacimiento había traído todos los ya sepultados cadáveres del paganismo, y aquellos vientos trajeron la tempestad de la herejía protestante y la Contrarreforma… de la cabeza a los pies hay ponzoña; hasta el papa Adriano VI lo ha dicho. Por todas partes hay gente pobre e ignorante, los jóvenes van y vienen sin guía. Felipe decide poner en juego toda su imaginación y optó por el camino de la alegría, llegando a ser el conversador más simpático, afable y divertido del viejo barrio de los peregrinos; se hace encontradizo con los jóvenes, es bromista y dicharachero; con su simpatía atrae a la gente que luego se queda pegada en el imán de su bondad; organiza actividades para ejercitar la caridad con visitas a las cárceles, ayudando a estudiantes pobres, y dando ánimo a los enfermos de los hospitales.
Entremedias, comienzan a rumorearse por Roma algunos resultados más llamativos de su afán apostólico, como cuando llevaban al cadalso al antiguo intelectual dominico Paleólogo, hereje convicto y confeso; Felipe le salió al encuentro y le habló con tal entusiasmo y convicción que se convirtió.
Con treinta y seis años, «Pippo Buono» –Felipe el Bueno– se decidió a hacerse sacerdote; tardó tanto en su decisión, por un pronunciado sentimiento de indignidad; era el 1551. Se retiró a la iglesia de San Girolamo della Caritá, –San Jerónimo de la Caridad–. Empezó bien para ganar más en humildad; un día, ya revestido con alba vieja no muy limpia y ornamentos de desecho le impidieron celebrar la misa porque se habían enterado de que animaba a los sacerdotes a celebrar diariamente la Eucaristía, y a los fieles a que comulgasen con frecuencia. Bonsignore Cassiaguerra, que acababa de ser elegido superior de la casa, lo ayudó porque compartía sus ideas; luego se les añaden Tarugi, senador romano que llegó a ser arzobispo de Avignon, y Baronio. Con estos apoyos, el apostolado cobra intensidad: interminables horas de confesonario, incremento de las visitas a enfermos en hospitales, y atención a la afluencia de discípulos, que se reúnen en una especie de desván habilitado para rezos, cánticos e instrucción religiosa.
Procura diversión sana para la juventud. ¡Organizó muchas y frecuentes procesiones populares! sin tumulto ni degeneración profana; rezando, cantando y caminando entre las siete Basílicas, con comida en pleno campo, y durando un día; aquellas manifestaciones multitudinarias adquirían especial solemnidad, folclore, y parafernalia con aditamentos juveniles expresivos, principalmente durante el carnaval romano. Claro que aquella manera de proceder no fue a gusto de todos. Hubo gente muy seria y conspicua a la que le pareció extraño en exceso aquel apostolado. La Inquisición se interesó por Felipe y menos mal que el papa Paulo IV se quedó prendado de él; con Pío V se le prohibieron las procesiones y vigilaron su predicación; les parecía que tanto éxito se basaba en la excentricidad.
Su principal obra fue la fundación del Oratorio. Lo nombraron rector de la iglesia de San Juan Bautista de los florentinos; el papa firmó una bula en 1575 por la que instituía en Congregación de sacerdotes y clérigos, dándole la iglesia de la Vallicella, en la Vía Giulia, y el nombre de Oratorio, al grupo de clérigos que habían ido agrupándose en torno a Felipe; se gobernarían por los sencillísimos estatutos que para el orden y vida en San Jerónimo había dejado escritos Felipe. Ni quiso, ni aceptó una extensión fuera de Roma, como tampoco permitió vincular una casa con otra, porque el único vínculo que él quería entre los sacerdotes del Oratorio era el de la caridad, tratando de santificarse sin votos especiales con los consejos evangélicos, y que la dirección de cada casa estuviera bajo el cuidado de un rector autónomo elegido cada tres años.
Con la oración, recibió abundantes gracias místicas y sufrió frecuentes éxtasis en la mejor hora, la de la acción de gracias después de celebrar. En una de esas trepidaciones, se le rompieron algunas costillas, como lo demostró la autopsia.
En 1595 se puso muy enfermo; recibió los últimos sacramentos y la comunión de manos de Carlos Borromeo. El día 26 de mayo murió.
Lo canonizaron en la misma ceremonia que a los españoles Isidro, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de Jesús.
Me cae especialmente simpático este hombre enamorado de Dios que supo ir contracorriente en tiempos muy difíciles, que se puso el mundo por montera, que vivió la caridad de modo eminente, que descubrió el camino a tantos con su alegría y buen humor, y que se preocupó por los sacerdotes. Sí, me gusta que haya sido canonizado con tanta gente española; es un buen contacto, y quizá una premonición, un presagio. Ya veremos.