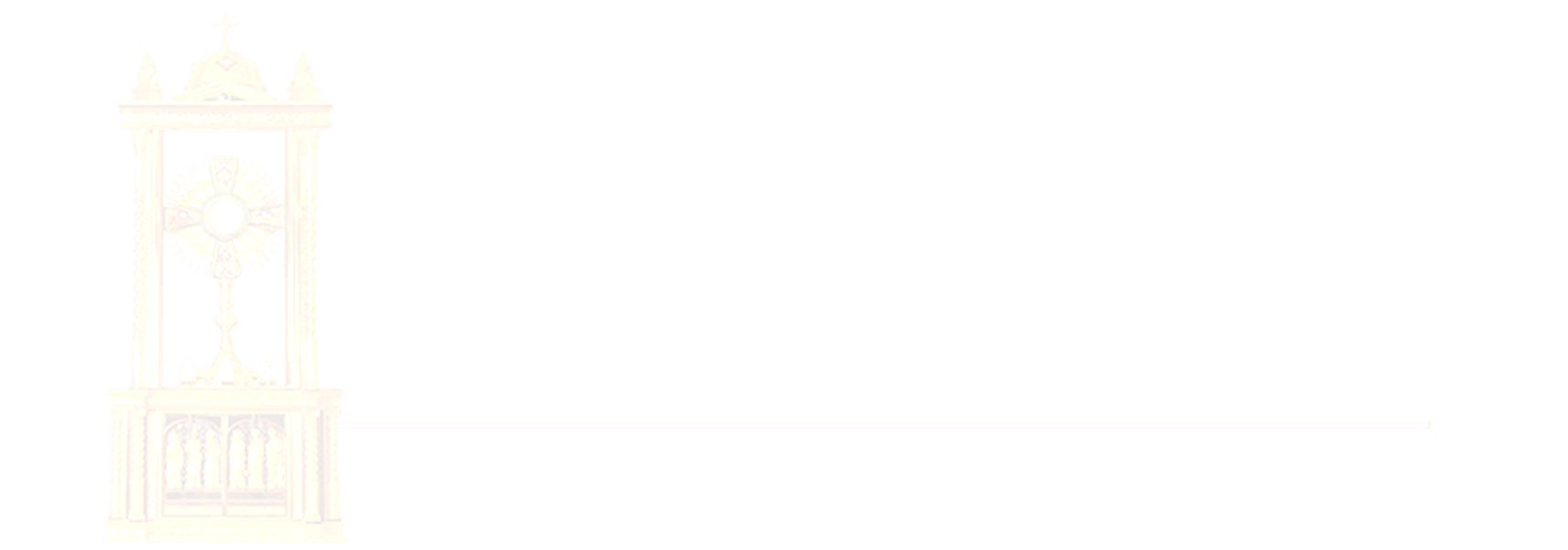Santos: Hilario, obispo y doctor; Vero, Kentigerno, obispos; Gumersindo, presbítero; Servideo, monje; Potito, Hérmilo y Estratónico, mártires; Agricio, Leoncio, obispos; Gláfira, Verónica de Binasco, vírgenes; Vivencio, confesor.
Cuando corre ya el siglo IV, nace en Poitiers el implacable defensor de la fe contra la herejía arriana. No tendría mayor importancia el hecho de encontrar un obispo paladín de la ortodoxia –cuenta el santoral con tantos–; pero saber que Hilario de Poitiers nació en una familia pagana, que llegó a ser un entendido en oratoria y literatura, que se hizo experto en filosofía platónica pagana, y que vivió como pagano, cambia la situación. Este varón intelectual, sabio de amplísima cultura, es además casado y con una hija que sepamos, Afra.
Fue el apasionante mundo –leído en el evangelio de San Juan– del Logos, hecho hombre por los hombres y llamándolos a participar de Dios, la linterna que le llevó a la fe, reafirmada posteriormente en el estudio serio de la Sagrada Escritura. Se bautizó en el 345, y después se convirtieron también a la fe su esposa y su hija.
El clero y pueblo de Poitiers lo aclamó como obispo propio –en ese tiempo las cosas se hacían así y no era obstáculo su condición de casado, si bien es cierto que su esposa vivió desde entonces en perfecta continencia– hacia el año 350, cuando quedó vacante la sede por la muerte tal vez de Majencio. Desde dentro de la iglesia jerárquica, se hace cargo pronto de los males que le acechan. Fueron los hechos palpables y constatados los que le avisaron del mal; la virulencia la conoció después. El detonante fue la deposición de los obispos de Tréveris, Vercelli, Cagliari y Milán por los sínodos de Arlés y Milán, manipulados por los arrianos con la complicidad del emperador Constancio. Estos hechos le llevaron a estudiar los puntos doctrinales arrianos y a hacer comparación con los datos de la fe católica; se hace perfecta cuenta de que son absolutamente irreconciliables y de que el arrianismo es una bomba de relojería oculta: Si Jesucristo no es de la misma sustancia que el Padre, si no es Dios, si solo es la criatura más importante, toda la fe queda destruida. Se dio cuenta de que hacía falta la vuelta a la fe definida el 325 en Nicea.
Comienza la lucha que mantendrá hasta su misma muerte contra el cuarteto formado por los obispos simpatizantes con los arrianos Saturnino de Arlés, Auxencio de Milán, Ursacio y Valente. Comienza la movida convocando un sínodo en París para los obispos de las Galias en el año 355 con la intención de alertarlos del peligro. Los proarrianos convocan otro en Beziers para contrarrestar, alentados por el emperador que invita a Hilario a unirse al sínodo y condenar a Anastasio, pero encontrándose con la negativa y con la petición del obispo de Poitiers de que se le permita refutar las doctrinas de Arrio. El resultado era de esperar; Hilario es desterrado a Oriente, al extremo más opuesto de Europa, por «promotor del desorden en la Galia».
En Asia Menor, concretamente en Frigia, pasó del 356 al 360. Fueron cuatro años de contacto con aquellos cristianos; en este tiempo constata la dolorosa realidad de «no encontrar obispo con la verdadera fe». La profundización en el estudio teológico no fue estéril; allí escribió su celebérrimo Tratado sobre la Trinidad. Fue un tiempo apasionante. Constancio pretende lograr la unidad religiosa por motivos de gobernabilidad del Imperio a toda costa; invita a Hilario al sínodo de Seleucia con la intención de que ceda y poder lograrla; pero solo consiguió que el obispo galo escribiera el libelo durísimo Contra Constancio donde lo califica como el peor perseguidor de la Iglesia. No ceder supone enfrentamiento y da pie a ser tratado otra vez como «perturbador de la paz en Oriente», razón suficiente para ser enviado a la Galia para quitarlo de en medio, aunque sea recibido en Poitiers por las multitudes con signos de apoteosis.
No se concede reposo. Se suceden los sínodos y pasa a dar la misma batalla en Italia en unión con Eusebio de Vercelli para reafirmar la fe de Nicea. Ahora ya es emperador Valentiniano que heredó con el Imperio el problema de la desunión religiosa por la herejía; se encuentra con la misma firmeza en Hilario y lo califica como «alborotador de la paz en Milán» para justificar de nuevo su envío a Poitiers; sale a la luz el nuevo libelo hilariano Contra Auxencio.
Años pasó en su sede cuidando espiritualmente a su grey y escribiendo; de esta época son sus obras Sobre los misterios y Sobre los Salmos. Y hasta tuvo tiempo para abrir puerta al monacato en Occidente, bien conocido en los años de destierro, dedicando parte de sus energías a cultivar a un pequeño grupo de personas entre las que estaban su hija Abra, la noble Florencia y el futuro obispo de Tours, Martín, que fundó el primer monasterio en Ligugé.
La firmeza y constancia en la defensa del depósito de la fe le caracterizan. Hilario llega a ser algo molesto, como un grano que una y otra vez se rellena, después de extirparlo. Un personaje embarazoso por lealtad a la fe. Obispo incómodo para los que están en el error por manifestarles de modo pertinaz donde se encuentra la verdad; penoso para los blandos que preferirían transigir con tal de que les dejen en paz; perturbador para los que pretenden utilizar la religión en aras de la consecución de sus planes terrenos. Aunque no se le reconozca con título alguno al respecto, bien se le podría nombrar abogado de los que sufren atropellos por la fe al no querer aceptar paces confusas o, al menos, de los que no están dispuestos a tragar con determinadas transigencias.