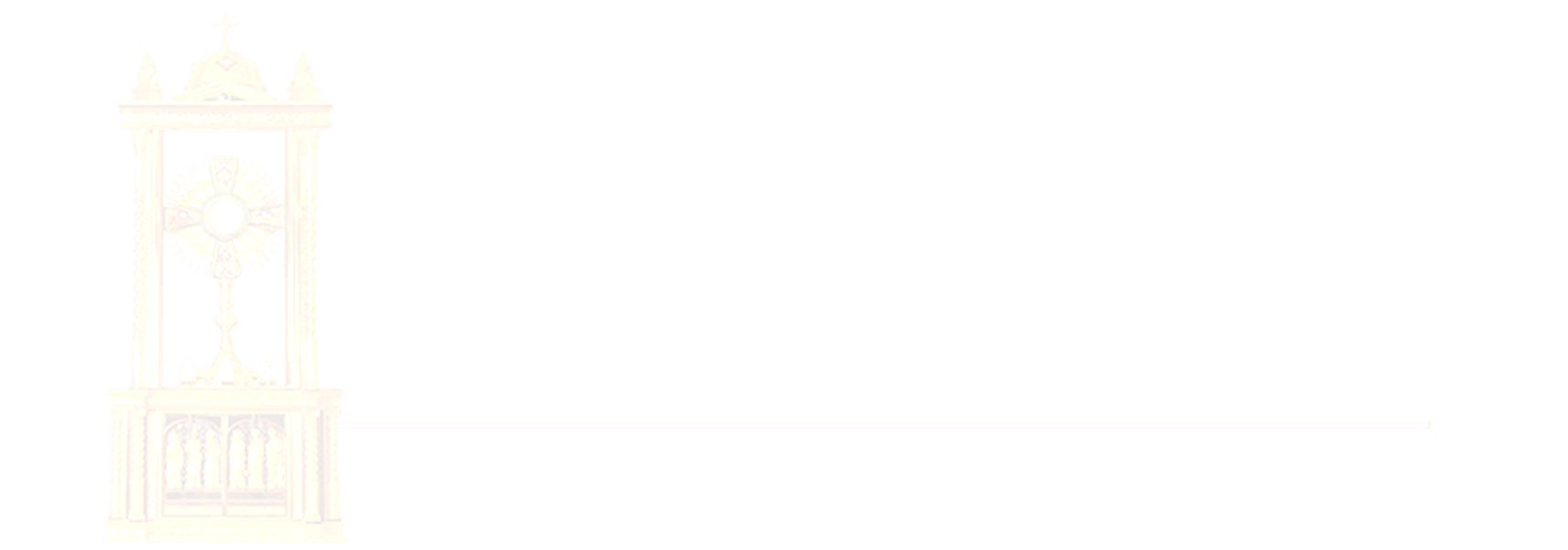Santos: Ireneo, obispo y mártir; Benigno, Gerón, Zacarías, obispos; Plutarco, Sereno, Heraclies, Herón, Papías, Eraida, Basílides, Potamiena, Marcela, mártires; Paulo I, León II, papas; Vicenta, Gerosa, vírgenes; León, Sergio, confesores; Argimiro, monje y mártir.
Con este obispo se tocan los comienzos de la Iglesia en Francia, su fuerza, organización, dificultades en medio de las persecuciones en activo, amenazantes, y la entereza de los que se habían acercado a la fe.
Fue discípulo de Policarpo de Esmirna, que a su vez lo fue del Apóstol san Juan. Bastantes detalles de su vida se conocen por una carta suya a su antiguo amigo y compañero de otros tiempos; él la escribió en el año 190 y el motivo fue que su viejo amigo Florino se había descaminado con falsas doctrinas irreconciliables con la verdad cristiana. Ireneo aprendió de Policarpo la lección de la fidelidad a la fe y el camino para ser bueno; de hecho, escribirá sobre su maestro: «Sus enseñanzas no se han guardado solo en el papel, sino también en mi corazón, ya que desde que las descubrimos en nuestra infancia han llegado a ser parte de nosotros». Y también: «Podría describir a mi viejo maestro. Todavía lo veo entrar, asearse, salir; me acuerdo de sus sermones, sobre todo cuando relataba lo que había aprendido de Juan y de todos aquellos que, como este, habían conocido al Señor».
Ireneo es natural de Esmirna (Turquía). Desde allí peregrinó a Lyon, centro comercial y político del Imperio, donde se le encuentra en el año 177 en contacto con un excepcional grupo de cristianos con su obispo, el anciano Potino; este colectivo de cincuenta bautizados acabó martirizado, su obispo no pudo aguantar hasta el final y murió en la cárcel antes de que lo mataran. Potino era también originario de Asia Menor y fue quien ordenó sacerdote para Lyon a Ireneo; es más, lo comisionó para que llevara a Roma la carta cuyo contenido es la marcha de aquella iglesia local francesa; probablemente este encargo fue lo que le salvó de la hecatombe que se cernía sobre aquella iglesia.
A la vuelta de Roma se encontró Ireneo, consagrado obispo de Lyon a sus cuarenta años, con unas perspectivas difíciles; hizo renacer de las cenizas a la Iglesia de Lyon, los cristianos eran cada vez más, y el obispo tenía que hacerlo todo. A la labor de expansión de la fe había que sumar la instrucción de los catecúmenos, el cuidado de los bautizados, la celebración de la Eucaristía, la recepción de los pecadores, la atención pastoral a los que habían apostatado de la fe por miedo en el tiempo de persecución, y la administración de los demás misterios cristianos. Y todo ello era preciso hacerlo en un radio de acción muy extenso, porque los presbíteros aún no se habían hecho cargo de las pequeñas comunidades.
Pero el cuidado pastoral incluía también la defensa de la pureza de la fe tal y como se recibió de los primeros que estuvieron con Jesús. Habían nacido las herejías; en su época, el gnosticismo con todas sus variantes que tenían un tema común: explicar el origen del mal a partir de un principio casi divino. Querían hacer del cristianismo un patrimonio selecto de iniciados que intentaban un conocimiento más razonable de la fe. Ireneo tuvo que descubrirlos y desenmascarar su error con todo tipo de razonamientos y con el recurso a lo recibido por tradición de la fe, resaltando en último término el recurso a la Iglesia de Roma, «la más grande, la más antigua, la de todos conocida», y a la comunión con su misma fe, ya que todas las demás que existen en el mundo «han recibido de ella la tradición apostólica», siendo «la principal de todas las iglesias por haber tenido la dignidad de haber sido fundada por los gloriosos Apóstoles Pedro y Pablo».
Fruto de esta lucha intelectual, mezcla de filosofía, teología e historia, con la ayuda de los Escritos Santos, dejó su obra conocida con el título Adversus haereses –el completo es «manifestación y refutación de la falsa gnosis»–, y otra más, llamada Demostración de la verdad apostólica. De ellas se pueden sacar verdaderos monumentos de enseñanza y de piedad cristiana, expresados con términos tan exactos y ya tan acuñados que los emplea hoy la teología con el mismo sentido, siendo exponentes clarísimos de la tradición misma recibida de los Apóstoles. Por mostrar un ejemplo, Ireneo es el primero en aplicar el título causa salutis –causa de nuestra salvación– a la Virgen María.
Hizo honor a su nombre griego –Ireneo significa ‘el que da la paz’– cuando intervino ante al papa Víctor, que estaba dispuesto a excomulgar a las iglesias orientales por no ceder en la cuestión de la fecha en que debía celebrarse la Pascua, haciéndole ver que esa era una cuestión accidental frente a la esencial que consistía en la posesión de la misma fe. ¡Y lo mejor fue que el papa Víctor le hizo caso!
Su vida terminó en los comienzos del siglo III. No sabemos cómo, dónde ni cuándo, pero la transmisión de que fue martirizado ha sido muy escuchada. En el caso de que muriera mártir, debió de ser en la persecución de Septimio Severo, muy al comienzo del siglo III.