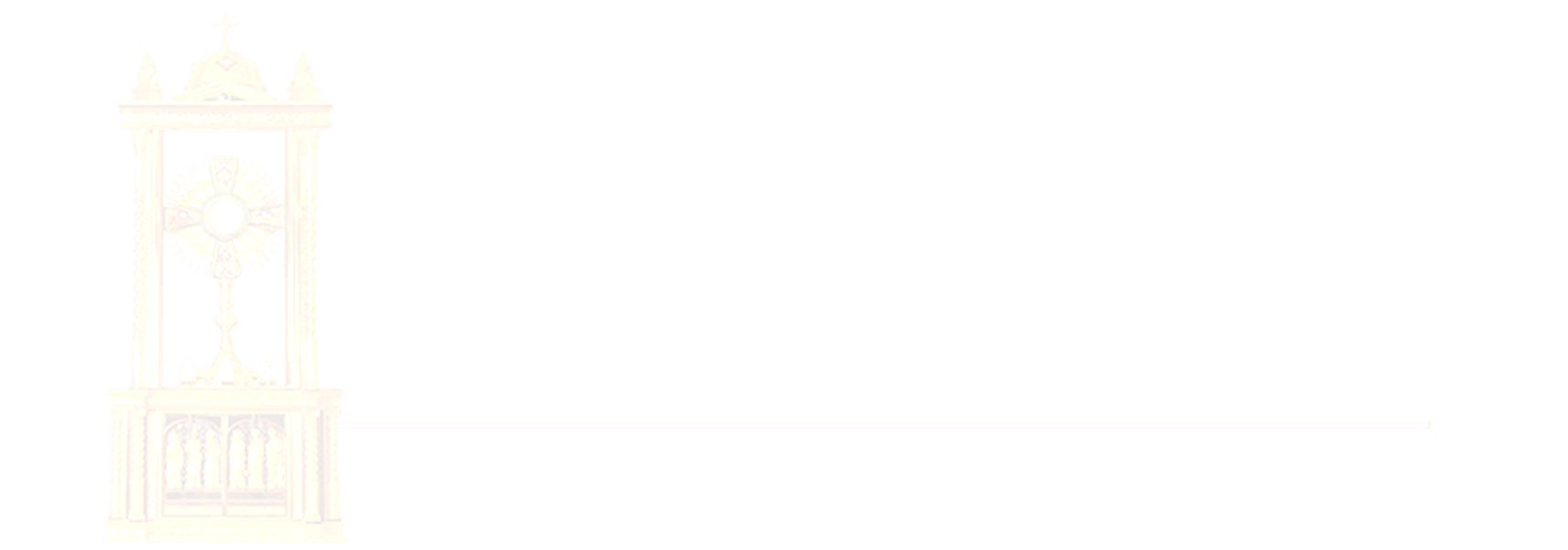Santos: Juan de Capistrano, Teodoreto, presbíteros; Servando, Germán, Giraldo, Graciano, Teodoro, Sócrates, Teodoto, mártires; Ignacio, patriarca; Juan, Román, Vero, obispos; Benito, Severino, confesores; Bertario, abad; Sira, abadesa; Oda (Odette), viuda; Domicio, Juan el Bueno, eremitas.
Nace en los Abruzzos (Italia). De mediana estatura, con porte elegante, orgulloso de su larga cabellera rubia que era una herencia genética de su padre ultramontano.
Estudia leyes en Perusa. Terminados los estudios ejerce de juez en la ciudad. Pero, entre sus muchos y renombrados éxitos, no se le ocurre mejor idea que ponerse a defender los intereses políticos del rey de Nápoles y eso fue un buen tropiezo que terminó con su cuerpo metido en un sucio y maloliente calabozo. No puede soportar con los brazos cruzados su espera sin día y hace planes de fuga cortando las ropas del sucio jergón y rompiendo y anudando su manto; se escapó, descolgándose por la ventana, con la mala fortuna de romperse un pie en la caída. La guardia, alertada por el ruido que hacían las cadenas que ataban sus pies, le sorprende cuando se arrastraba con ímprobos esfuerzos para ocultarse. Ahora las condiciones de su cautiverio son peores; las ratas le pasan por la cabeza, la comida es escasa y mala, las humedades le traspasan los huesos. Pensando en que tales tribulaciones no justificaban suficientemente el servicio a ideales tan pasajeros, decide en su prisión hacerse franciscano. Paga por su rescate una fuerte suma; vende el resto de sus bienes, los da a los pobres y, montado en un burro, vestido de ropas pobres, calada la cabeza con una mitra en donde están escritos sus pecados, se pasea ante el pueblo que hasta entonces le había llamado «Don Juan».
En Perusa pide entrar en el convento franciscano, lo dirige el Maestro Bernardino de Siena, que luego será santo y que entiende mucho de teología, de oratoria, de santidad.
Ordenado sacerdote, Juan misiona por los pueblos con su porte aún elegante aunque disimulado por el pobre hábito; habla en nombre de Jesús; intenta poner entre los estados la paz; llama a todos a la conversión y lo hace con tan viveza, audacia y pasión que arrastra a sus oyentes, como sucedió una vez en Brescia, donde jamás se había conocido semejante multitud tan deseosa de ver y escuchar a un predicador. Su resistencia física es admirable; parece no conocer la fatiga ni necesitar descanso. Además, empiezan a correr rumores de que ha hecho milagros porque Dios le escucha gracias a sus grandes penitencias.
La fama de Juan el de Capistrano va de boca en boca; cuentan por ciudades, iglesias, mesones y caseríos su desparpajo y cantan su éxito, sin relumbrón, con su explicación llana del Evangelio y su dialéctica incontestable cuando viene al caso y tiene que habérselas con los poderosos.
Los papas le encomendaron tareas ingratas, nada lucidas y difíciles que no obstante son necesarias para el bien de la Iglesia. Es lo que podría llamarse hoy un trabajo sucio para sacar a flote asuntos reformadores y políticos.
Hará su labor reformadora dentro de su misma familia religiosa en donde no siempre las cosas estaban bien, con la disciplina monacal y el espíritu relajado, la atención a las directrices romanas olvidadas y las mismas cuestiones doctrinales puestas en entredicho. Será la lucha por el sometimiento de los fraticelli que andaban a la gresca con el resto de los franciscanos observantes.
Es Legado papal para intentar soluciones políticas graves entre los estados que conviven dentro de un mismo territorio y con dependencia de potestades más lejanas. Con sus notables cualidades humanas, su sinceridad, capacidad de persuasión y dotes oratorias va abriendo camino a los conflictos.
Lo nombran Inquisidor para toda Italia.
En 1450 pasa los Alpes y camina por el centro de Europa. Dicen que a su paso sana enfermos, predica e intenta sacar de la modorra a la gente en Borgoña y Carintia. Visita Viena donde la gente arma escándalo porque quiere besar el hábito del santo predicador, hombre de Dios, enemigo de riquezas y dignidades. Ahora está hecho un anciano, parece que se ha reducido su figura, desapareció su cabellera, la barba se ha vuelto blanca, pero continuamente está Juan aclamado por las multitudes de donde salen frecuentemente los libros heréticos ocultos para quemarlos.
En Bohemia quiere combatir doctrinalmente a los husitas que andan peleados con sus hermanos los frailes; pero que no quieren cuentas con él y no le permiten la entrada. No le quedó más remedio que emplear métodos expeditivos nada recomendables, y hasta odiosos para los que hoy están altamente sensibilizados con los derechos humanos.
Luego viene su recorrido por Silesia, y por toda Polonia.
Ante las invasiones turcas que acaban de conquistar Constantinopla, no se ve más solución que la guerra; por ahí va Juan con su mirada penetrante y su elocuencia predicando ante los Príncipes y el pueblo motivándoles para organizar a una nueva Cruzada. Él mismo es el que guía el ejército cristiano junto con el húngaro Juan Huniades, consiguiendo la formidable victoria a las puertas de Belgrado, donde quedó destrozado el enemigo. Comunicó el hecho al papa Calixto en el verano de 1456.
Dos meses más tarde se apagó su voz que avasallaba; murió en Ilok (Austria). La peste pudo más que él. El franciscano seráfico no se anduvo con chiquitas para purificar, reformar, cortar, convencer y conquistar.
Se ve que todo eso hay que hacerlo, y que no debe estar reñido con la bondad.