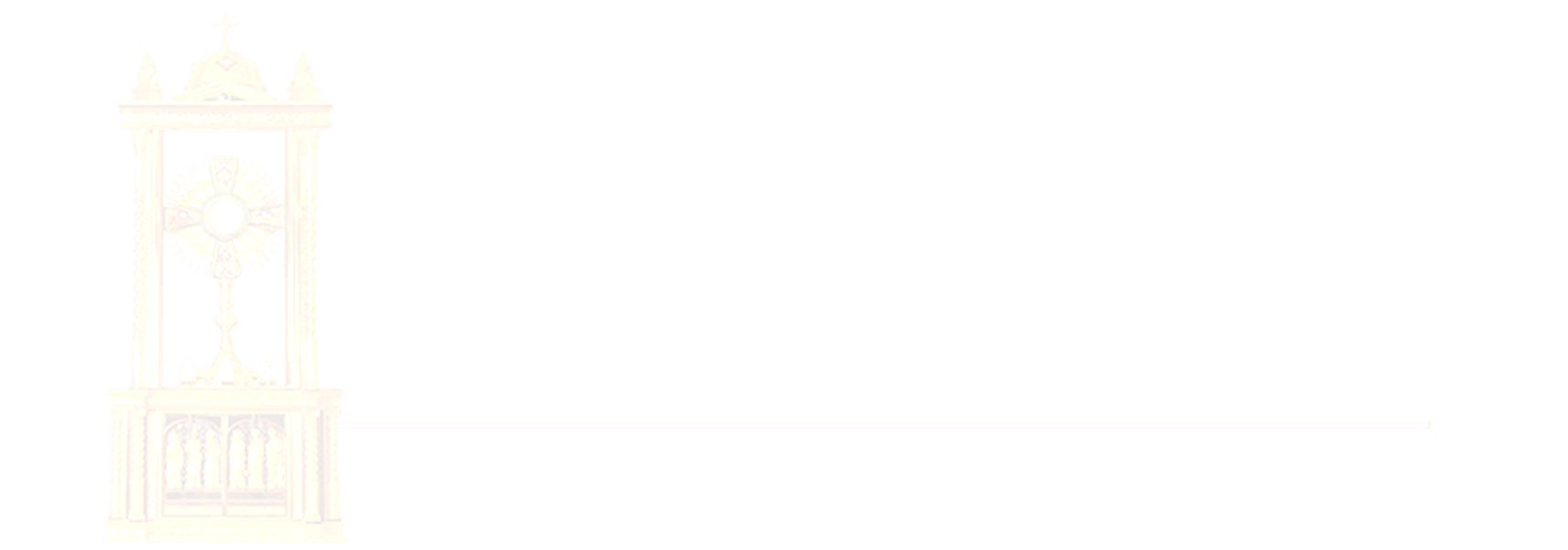Santos: Juan de Sahagún, confesor; León III, papa; Olimpio, Anfión, Nicolás, Esquilo, Gereboldo, obispos; Antonina, Basílides, Cirino, Nabor, Nazario, mártires; Onofre, anacoreta; Plácido, abad.
Dentro de la catedral de Salamanca, a ambos lados del altar mayor, pueden rezarse oraciones ante las urnas de plata que contienen los restos mortales de santo Tomás de Villanueva y san Juan de Sahagún. La vida y milagros del último es la que narramos hoy.
Nace en el año 1430, o a lo más en el 1431, del matrimonio formado por don Juan González del Castrillo y doña Sancha Martínez, cuando su padre peleaba contra moros en tiempos de Juan II. El famoso obispo converso Alonso de Cartagena, que entonces lo era de Burgos, lo eligió entre otros posibles por sus buenas condiciones y lo protegió haciéndolo su paje, ayudante de cámara, sacerdote y canónigo con prebenda de lujo. Así se hacían las cosas entonces.
Por su propia honradez renuncia a todo lo que tiene en palacio –era una buena base augurante de aún mejores puestos– y se dedica a la cura directa de las almas como sencillo –era un descenso– párroco de Santa Gadea, la iglesia donde el Cid tomó tiempo atrás juramento a Alfonso VI de no haber tenido parte en la muerte de su hermano Sancho. En la parroquia lo hizo bien según parece, pero no la rigió demasiado tiempo.
Con veintiséis años lo vemos ahora sentado en los bancos de Salamanca aprendiendo cánones. Vive en el colegio de San Bartolomé fundado por don Diego de Anaya, obispo de Salamanca, para la flor y nata de los estudiantes de la época, todos con certificación de «limpieza de sangre» que quiere decir sin judíos ni moros en su árbol genealógico. Terminados los estudios, resulta que el gran protegido del obispo, el párroco sencillo y el simple estudiante, llama a las puertas de los agustinos y, como novicio, monda patatas, cuida del fogón, sirve la comida a los frailes y lava sus escudillas. Sí, parece que le iba el convento.
Pero los planes divinos llevan su curso y lo sacan del retiro recoleto. Están pasando cosas tristes en Salamanca; son sucesos graves sin cuento; el alboroto es muy grande y ha habido sangre por medio; todo está revuelto: dos nobles de la familia de los Manzanos han matado a dos hijos de doña María de Monroy, y la madre enfurecida –la llaman la Brava– ha perseguido a los criminales hasta Portugal y ha puestos sus cabezas en Salamanca sobre el sepulcro de sus hijos para escarmiento. Hay división, odio, peleas, dos bandos y mucho deseo de venganza. Juan decide hacer algo por el bien cristiano del pueblo. Sale, predica, habla con los de arriba y los de abajo, convence, reza, visita y logra su intento de caridad cristiana. ¡Claro que tuvo que oír de todo y soportar burlas e insultos de unos y de otros, y desprecios y amenazas; pero la purificación bien merecía ese precio! Todavía hoy se mantiene el recuerdo y se celebra a diario el éxito con la plaza que lleva el nombre de la Concordia.
En Alba de Tormes tuvo problemas serios con el duque por la clara y dura predicación que censuraba vicios de los nobles que tenían vasallos –y eso que por el gracejo con que solía adornar sus sermones le llamaban «el fraile gracioso»–. De Ledesma fue expulsado por cantar verdades a los señores que abusaban de colonos y criados. Incluso las damas elegantes se molestaban al verse retratadas en la predicación que ponía de relieve como ofensa a Dios lo que todos sabían y de lo que nadie hablaba. Así se fue ganando a pulso malas caras, comentarios maledicientes, repulsas, calumnias y odios hasta el punto de morir en el convento de San Agustín, cuando solo tenía cuarenta y nueve años, en el 1479, y, según parece, envenenado por la ira de una mujer a la que privó de la compañía y agasajo de su amante, convertido al buen camino en una plática predicada en la iglesia de San Blas.
Lo canonizó el papa Inocencio XII en 1691.
Es reconocido por la predicación de la doctrina de Cristo expuesta con claridad y valentía. Pero no lo es menos si se tiene en cuenta la devoción a la Eucaristía; se sabía bien cuándo comenzaban sus misas, pero no cuándo acababan porque, de vez en cuando, Jesús se le aparecía en la Hostia santa y desde allí le hablaba.
La iconografía lo representa con algunos de los muchos atributos con que la áurea popular lo solía coronar; bien con un ciprés luminoso que le alumbró en sus rezos, o con una cuba recuerdo del vino que multiplicó una vez en el convento de los frailes agustinos.