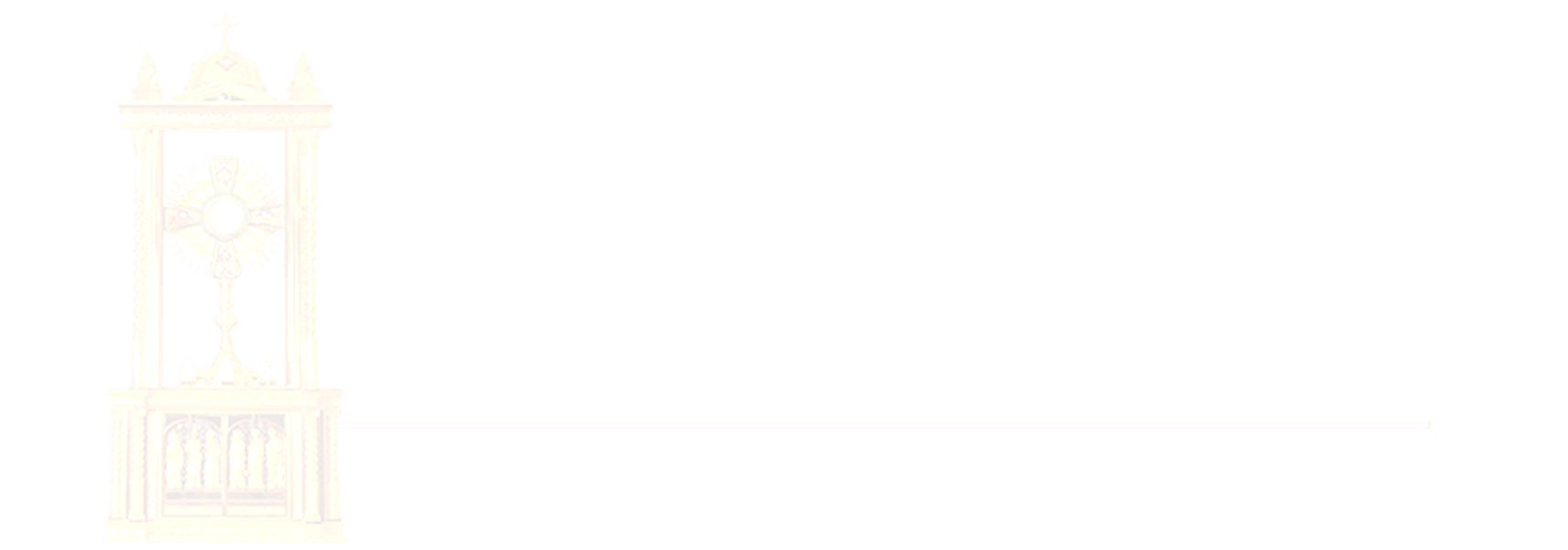Santos: Segundo, Claudio, Primo, Macario, Justo, Amaranto, Nicostrato, Sinforiano, Castorio, Simplicio, los Cuatro Santos Coronados: Severo, Severino, Carpóforo y Victoriano, mártires; Matrona, abadesa; Mauro, Godofredo, Wilchado, obispos; Eufrosina, Hugo, confesores; Gregorio, Tisilo, abades.
La iglesia de los Cuatro Santos Coronados que hay en Roma fue levantada en el siglo IV y destruida por los normandos. En el siglo XII la reconstruyó el papa Pascual II. Los frescos de Juan de San Giovanni (1630) representan, en su cúpula, la historia de los mártires cuyas reliquias guarda el templo.
Las actas del martirio son antiguas e históricamente fiables, aunque aparecen alteradas en algunos puntos.
Fueron cuatro hermanos a quienes los cristianos dieron el nombre genérico de «Coronados» desde el principio, pero que tenían sus nombres propios como cualquiera: Severo, Severino, Carpóforo y Victoriano.
Se han ganado la confianza de la superioridad por su buen comportamiento, su sentido de responsabilidad y buenos servicios como soldados. Son cristianos y su proceder es cabal tanto en el ejército por su lealtad altamente probada, como en la asistencia a los actos cultuales en las catacumbas donde se celebran los misterios de la fe; visten como lo que son, ayudan a los pobres y gozan de la simpatía general; a nadie ocultan su fe cristiana; más, ella misma les anima al cumplimiento de sus deberes profesionales.
Diocleciano ha decidido depurar el ejército de cristianos porque ve en ellos los fantasmas de la posible rebeldía, de la traición y de la pérdida del poder. Se han publicado los edictos y los cuatro hermanos son apresados y llevados a la presencia del emperador. Este les muestra su estima, les hacer ver las ventajas que supone seguir a su servicio, los llama a la sensatez y les hace caer en la cuenta de la locura que supone pertenecer a la secta del Crucificado judío del que poco pueden esperar. Anima a sus jóvenes soldados con promesas que auguran una vida profesional sin tropiezos. Pero ninguna de sus lisonjas ha sido capaz de torcer el ánimo de los cuatro soldados. Como último recurso, manda que se les lleve ante una estatua del dios Esculapio, donde, ante toda la multitud, era difícil que se negaran a sacrificar, aunque solo fuera por las insignias militares que llevaban consigo.
Los cuatro son llamados a ofrecer incienso a los dioses para ser como los demás. Ellos bien fácil lo tuvieron con la tentación de una vida futura resuelta y de una carrera profesional plena, pero se niegan a poner unos granos de incienso ante los pebeteros del dios romano Esculapio, con lo que hubieran cumplido. Es más; allí mismo hacen pública manifestación de su fe en el único Dios verdadero.
Llega entonces la prometida y terrible tortura de los azotes con instrumentos crueles para procurar la claudicación; estalla el soniquete de los látigos y las barras. Las espaldas ensangrentadas, el cuerpo roto, la debilidad aumenta y la muerte llega sin la protesta de los soldados leales al emperador, y, además, creyentes en la religión de Cristo.
Cuenta la historia –pero esto es lo que menos importa– que cinco días estuvieron expuestos sus cuerpos, sin que llegaran a sufrir ningún estragamiento, al alcance de los perros famélicos.
Luego, los cristianos los sepultaron en el arenal de la vía Labicana, el papa Melquiades manda celebrar su fiesta y el papa Honorio construyó en su honor el templo que conserva sus reliquias.
Cuando la vida se llena de pragmatismo, y se anhela todo aquello que le proporciona felicidad, el hombre pervierte su existencia buscando solo lo que juzga útil para su triunfo. Pero ese pragmatismo utilitario evidencia la pérdida de otra dimensión esencial al hombre. Los «Coronados» creían en Dios, en la vida eterna y… confiaban alcanzarla. Eso les hizo más libres… ni siquiera les estorbó la entrega de su vida.