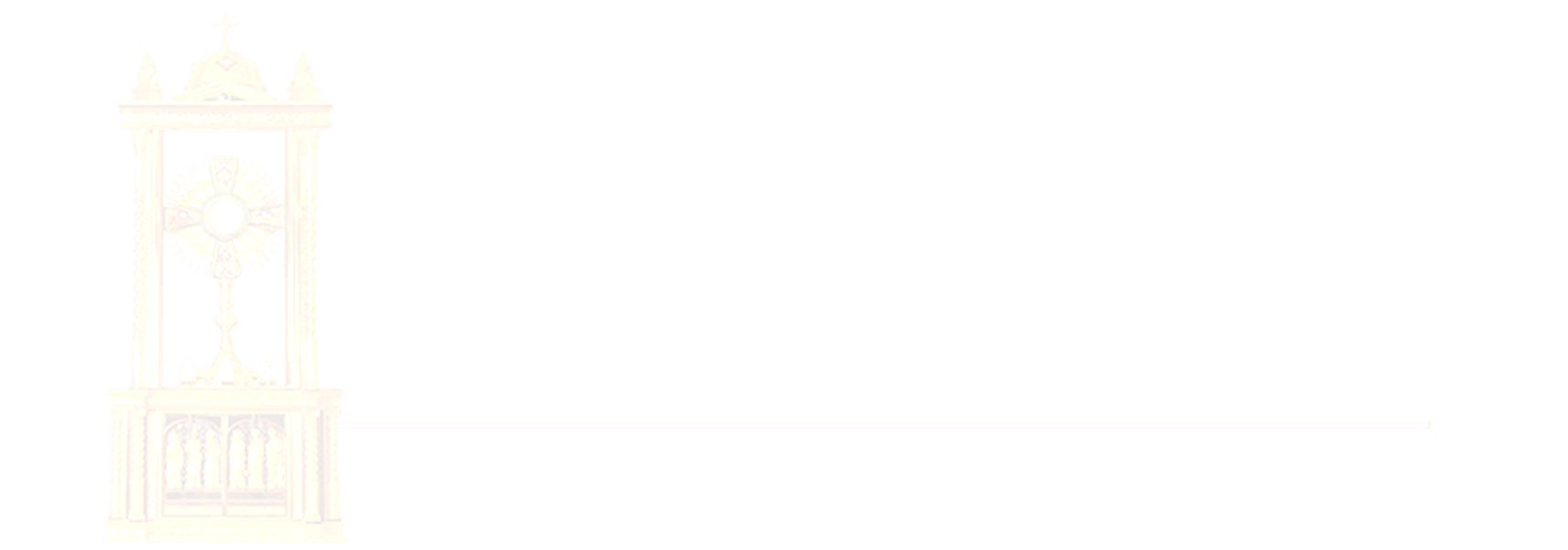Santos: Lucía, virgen y mártir, Patrona de modistas, oculistas, fotógrafos y ciegos; Aristón, Edburga, Elías, Judoco, confesores; Eustracio, Auxencio, Mardario, Orestes, Eugenio, Antíoco, mártires; Audverto, Ursicino, obispos; Columba, Odilia u Otilia, abadesas; Arsenio, monje.
Los mártires sicilianos gozaron de gran popularidad en la Ciudad Eterna; ella lo era, como también fue de Sicilia el papa Agatón. Lucía llegó a tener en Roma más de veinte santuarios erigidos en su nombre. Figura en el Canon de la Misa haciendo pareja con la santa Águeda.
Las actas de su martirio son tardías, pero bellísimas por su simplicidad. Responden al esquema clásico de los relatos martiriales por lo que, desde el punto de vista histórico, no aportan credibilidad en cuanto a la fidelidad de lo que en ellas se puede leer. Junto a los interrogantes del prepotente juez y las respuestas aportadas por la mártir, en el juego de promesas y amenazas, el escritor va dejando un buen número de actitudes exigibles –aun en grado heroico– a cualquier fiel, salidas de la fe firmemente expresada por la mártir. La minuciosa descripción del hecho martirial en sí mismo realza la confianza en el poder de Dios que se muestra de modo sobrenatural y portentoso en la repetida liberación de su testigo cuya figura queda exaltada en el expreso desprecio de todos los bienes terrenos que incluyen su misma vida, mientras que a su injusto juez se le ridiculiza ante el asombro de los presentes, algunos de los cuales son movidos a la conversión por el ejemplo de la santa. Detrás de todo el ropaje literario, que tiene parte de parénesis, parte catequética y parte paradigmática, se esconden unas incontrovertibles verdades: la existencia de una mártir, la realidad de su martirio y la comprobación de su antiguo culto.
En el caso concreto de Lucía, lo que aprendieron los fieles y contaron a los siguientes fue que nació en Siracusa de padres ricos y nobles que eran cristianos y le dieron buena educación. Quizá debió de morir pronto su padre, porque no se conoce su nombre; el de la madre, sí, se llamaba Eutiquia. Parece que la quiso ver colocada pronto y la prometió en matrimonio a un joven pagano que era lo que abundaba en su entorno. Solo que este chico no conocía la decisión previa de Lucía, que se había consagrado de corazón y a perpetuidad a su Dios, entregándole su virginidad. Al saber Lucía la decisión tomada por la madre, puso su confianza en Dios que resolvería bien el asunto comprometido.
Y así fue. Eutiquia contrajo una enfermedad; interesada por su curación, no urge los esponsales a la usanza del tiempo. Es más; organiza una visita a Catania, a veinte kilómetros de la ciudad, para pedir en su peregrinación la curación del mal a santa Águeda, la santa martirizada en tiempos de Decio. Naturalmente, la acompaña su hija.
Allí escucharon, mientras se celebraban los misterios cristianos, la curación de la hemorroísa. Aprendieron que aquella mujer llevaba doce años de enfermedad vergonzante, que gastó su fortuna y no supieron los médicos curarla; solo tocar la orla del manto de Jesús bastó para lograr la salud. Madre e hija quedaron impresionadas profundamente y entraron en oración intensa; pero a Lucía le entró sueño, se durmió y soñó. En sueños se le apareció santa Águeda, que pone a Lucía en el camino de la fe, animándola: «puedes hacerlo tú misma». Cuando despertó, sucedió que el sueño se hace realidad y gozan con la alegría del milagro. Vueltas a Siracusa, reparten a los pobres sus bienes en agradecimiento al favor divino.
Mal llevó el asunto de la negativa al matrimonio aquel muchacho pagano, que no entendió nada; y, ante el persistente rechazo de Lucía –ahora está apoyada por su madre–, termina denunciándola al prefecto Pascasio, que se ve forzado a instruir el proceso.
Nada servía para hacerla claudicar, ni siquiera la amenaza de llevarla a un burdel porque, en la guarda y entrega de su virginidad, radicaba la esencia del problema. Siguieron torturas sin cuento, hierros, azotes, sangre y fuego; nadie podía moverla de su sitio porque la fuerza de Dios lo impedía, y cuando emplearon bueyes para arrastrarla no hubo éxito; por fin, con la permisión de Dios y solo después del aviso de Lucía, terminaron atravesándole el cuello con una espada.
La iconografía se divide al expresar pictóricamente la santa, resumiendo su vida; hay quien la pinta con palma martirial y unos toros con el yugo puesto, mientras otros artistas la representan llevando en sus manos una bandeja con un par de ojos.
Más que ciega, ni tormentos en la vista –no consta esta circunstancia en ninguno de los relatos hagiográficos–, parece que es su mismo sugerente nombre el que la insinúa como pródiga en dar luz en torno, por fuera (para contemplar agradecidos las maravillas de la creación, extasiándonos con lo bello) y por dentro (gozando en la Sabiduría lo que la oscura fe oculta). «Luminosa» ha hecho que los invidentes acudan a ella y también sea el centro de petición –abogada– cuando hay problemas de vista. Nosotros, además, tomamos su valiente y decidido ejemplo de desprendimiento para que Lucía nos dé la claridad que necesitamos a la hora de valorar la verdadera Luz de Luz sin dejar que nos distraigan las que brillan solo un momento y de modo pasajero.