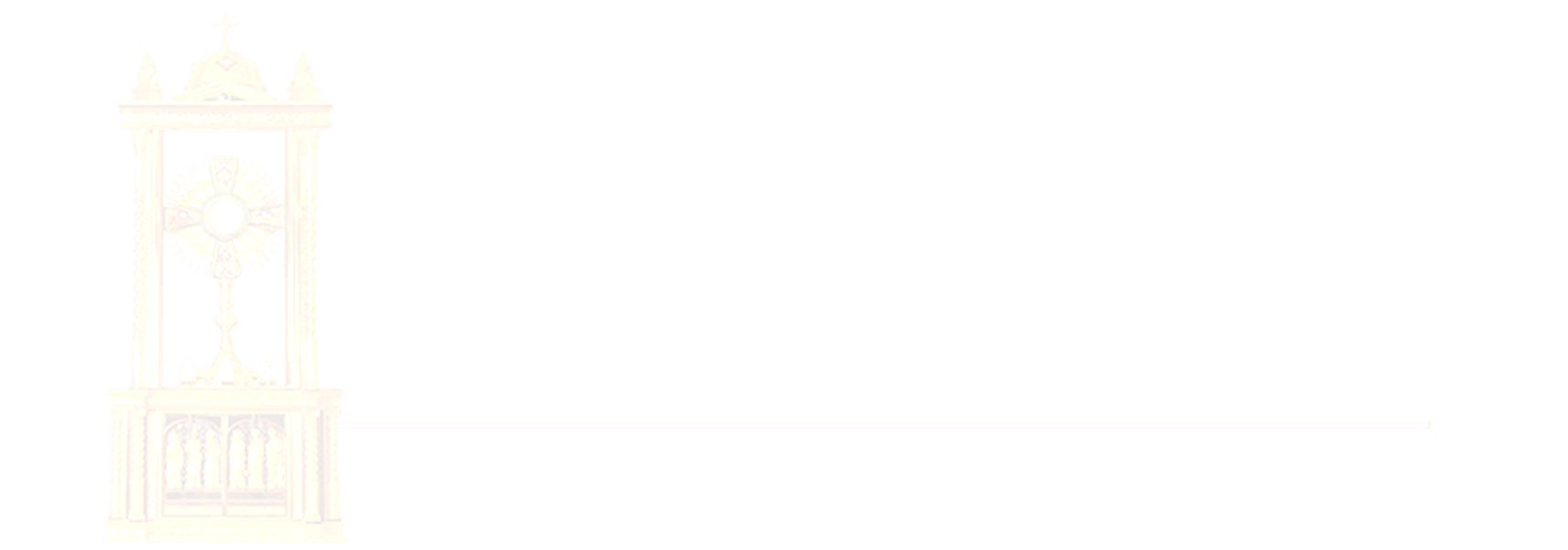Santos: Juan Leonardi, presbítero; Dionisio, Rústico, Eleuterio y Domnino, Inocencio de la Inmaculada, Cirilo Beltrán y mártires de Turón, mártires; Dionisio Areopagita, Arnoaldo, Gisleno, Lamberto, Valerio, Demetrio, Nidgar, obispos; Diosdado, Andrónico, abades; Luis Beltrán, Pedro el Gálata, confesores; Atanasia, Publia, abadesas; Abrahán y Lot, patriarcas; Teodofrido, Sabino, monjes.
Se sabe –por la vida que escribió quien fue novicio suyo y luego fraile bajo su priorato– que siempre disfrutó de una pésima salud que le sirvió de obstáculo permanente durante todos los proyectos que concebía. No se sabe muy bien si fue por un posible y crónico mal de estómago o de hígado, o si aquella adustez y seriedad rayana en la intransigencia era por motivo temperamental; pero Luis Beltrán fue un verdadero «plasta» al que rehuían sus propios compañeros de convento, puso firmes a los frailes cuando le tocó mandar, y aleccionó a los novicios en una exigencia y rectitud que a muchos les parecía excesiva, aunque, desde luego, nunca fue tanta como la que se exigía a sí mismo.
Quizá pueda presentársele como un ejemplar vivo que presenta encarnado el espíritu del siglo de Oro español: Lector asiduo de vidas de santos, despierto el animoso deseo de imitarlos, ilusionado con el bien, con temor santo a Dios en el alma, un tanto aventurero con arrastre, sin miedo al juicio de los hombres.
Nació en Valencia el 1 de enero de 1526. Desde muy joven hizo tentativas para realizar su empeño de entrega a Dios. Tres veces se escapó, como quien dice, de casa para hacerse dominico o padre predicador en contra de la voluntad de sus padres. La primera no tuvo éxito porque los criados corrían más que él y le dieron alcance antes de salir del reino; la segunda fue su mismo padre quien lo arrebató del convento haciendo jurar al prior que no lo recibiría mientras viviera el buen fraile; en la tercera hubo más suerte porque el nuevo prior fue valiente y lo hizo novicio antes de que el padre, perseverante en la persecución del muchacho, llamara a la puerta del convento.
Causaron impresión la penitencia, observancia y fervor de aquel novicio joven que se esmeraba aprendiendo más que los viejos ya acostumbrados. Con veintitrés años se ordena sacerdote y lo hacen maestro de novicios. Como en Trento se está jugando el futuro de la Iglesia ante la virulencia de la herejía protestante, quiere prepararse de modo conveniente para combatirlos con dialéctica y saber teológico; pide de modo insistente ir a la universidad de Salamanca pero, aunque costó, le hicieron ver que su sitio está en Valencia.
Luego viene la ilusión de ir a Ultramar; le apasiona la idea que está en el ambiente de ir como tantos a la evangelización del nuevo continente recién descubierto, azuzada por las conversaciones que tuvo con uno de los indígenas traídos por Colón que recaló en su convento para novicio dominico. Consiguió a trancas y barrancas el permiso; no le dejaban ir por sus dificultades de salud, pero insistió tanto, que se embarca en Sevilla rumbo a América en el año 1562.
Colombia y Panamá fueron sus tierras adoptivas misioneras por siete años. No se sabe cómo, pero miles fueron bautizados y convertidos aunque él siempre les predicó en valenciano. De muchas cosas le tuvo que proteger el Señor, porque cuatro veces quisieron envenenarlo y otras tantas matarlo con violencia, saliendo ileso de todas. Y no era siempre por odio de los nativos; tuvieron que ver mucho en esas intentonas las venganzas de los encomenderos a los que se enfrentó con apasionamiento.
Vuelto a Valencia sigue influyendo en la formación de sus hermanos de religión. A pesar de su escasa simpatía natural debía de tener unas cualidades humanas excepcionales cuando fue elegido prior tres veces y siete lo nombraron maestro de novicios para que dejara poso en generaciones de dominicos. Tuvo innumerables contratiempos que no supo resolver con actitudes políticas; él prefería hacer las cosas por lo derecho y hasta puso letrero en la puerta de su celda con la frase paulina «si quisiera agradar a los hombres no sería discípulo de Cristo» como intento para señalar las diferencias y explicar la razón de por qué contradecía a los frailes inobservantes. A pesar de destituirlo de su cargo, cientos de novicios pasaron por sus manos. Hizo escuela.
Parece que este hombre de Dios se dirigía hacia Él con una voluntad de hierro y con la línea que marcaban tanto la fidelidad a los compromisos como el temor a desagradar a Dios. Y quizá por ello su figura no presenta la santidad con atractivo, sino como la consecuencia de una lucha sin tregua contra sí mismo. Como si dijéramos, santo para admirar, no para imitar. Pero, a pesar de esta sensación, Juan de Ribera le tenía en gran estima y Teresa de Ávila le consultaba. Sabían que al dominico Beltrán le preocupaba solo el juicio divino y los santos saben bien que tener temor de Dios no es posesión peyorativa, sino don del Espíritu Santo; quien más teme ofenderle de mayor libertad goza para no andar con enredos que le lleven a preocuparse de agradar o desagradar a los hombres.