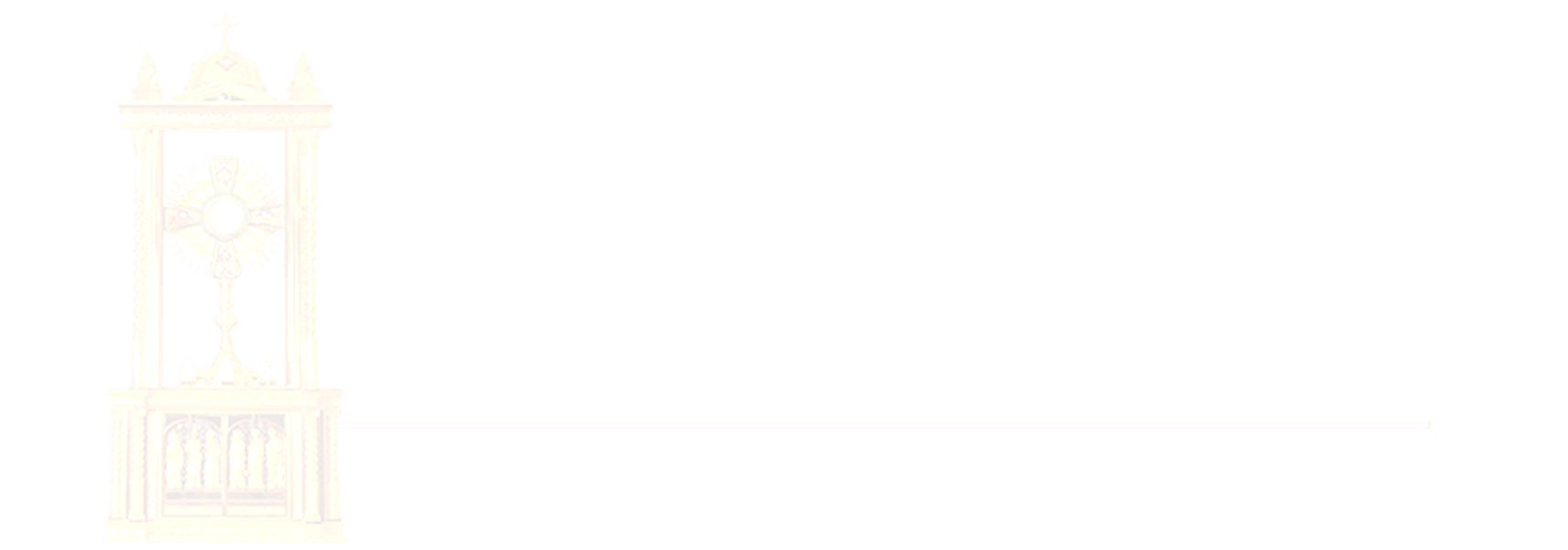Santos: Luis Gonzaga, confesor; Eusebio, Terencio, Ursicino, Martín, Simplicio, Raúl (Radulfo), Inocente (Inocencio), Raimundo, obispos; Rufino, Marcia, Ciriaco, Apolinar, Albano, Tecla, Basilisco, mártires; José Isabel Flores Varela, sacerdote y mártir; Demetria, virgen; Leufrido, abad.
En pleno esplendor español, en la última decena del siglo XVI, un chico joven da la vuelta a la concepción de la vida que bulle con el Renacimiento; es luchador, peleón y con vocación de victoria, aunque el sentido y los modos no sean los sobradamente conocidos en el mercado.
Sus padres son los marqueses de Castiglione y condes de Tanasentena. Luis es el primogénito de ocho hermanos. Su padre es Don Ferrante y Doña Marta, su madre. Los Gonzaga fueron los dueños por cuatro siglos del ducado de Mantua; allí eran como unos reyezuelos llenos de prepotencia, cuya principal preocupación era mantener sus posesiones a cualquier precio, incluido el asesinato; un excelente recurso era mantener amigos en las cortes extranjeras. En ese ambiente se cría Luis entre los usos, bromas y chanzas de los soldados de su padre; viste de soldado a los cuatro años, juega con las armas, dispara cañones cuando tiene siete, se familiariza con la jerga de la soldadesca y aprende todos los tacos. Es el orgullo de su padre que ya escribía en su cabeza la novela sobre su hijo, viéndolo señor y sucesor suyo; sí, era preciso que aprendiera bien para hacer el día de mañana lo que habían hecho sus antepasados. Los Gonzaga reinaban como unos verdaderos tiranos, vivían en el desenfreno más absoluto, ahogaban en sangre las revueltas y levantamientos del pueblo sencillo cuando se levantaba porque ya no podía aguantar más; asesinaban a sus enemigos y no era infrecuente terminar del mismo modo que sus víctimas. De hecho, dos hermanos de Luis, Rodolfo y Diego, fueron asesinados por sus vasallos y a su propia madre, mujer buena y piadosa, la apuñalaron en una calle de Mantua.
Cuando regresó Don Ferrante de la expedición de Túnez encontró al muchacho demasiado pío; por eso lo mandó a Florencia para hacerle a tiempo una cura en la corte de los Médicis. Pero el chico, a sus once años, hizo a la Virgen una entrega completa de su vida, ligada con voto de continencia, en la iglesia de los servitas. No obstante, las cartas escritas a su madre testifican que asistía a las corridas y gozaba en ellas de lo lindo desde el palco del duque. Pero su conducta, extraña en un Gonzaga, hizo que los criados se dejaran llevar de la curiosidad y le expíen cuando vuelve a Castiglione. Ven que se preocupa de los pobres, ayudándoles con limosnas; descubren que enseña catecismo a los ignorantes y, sobre todo, se asustaron al sorprenderlo en la habitación de su casa en éxtasis, ante un crucifijo, de rodillas en el mármol del suelo y con los brazos en cruz.
Don Ferrante, que por estas fechas es gobernador de Monferrato, no está nada tranquilo con lo que le cuentan de su primogénito. Procura aumentar su bizarría recomendando toda clase de fiestas, bailes, torneos, caballos y artes militares; intenta meterlo más en la sociedad y distraerle del trato con Dios por la conversación obligada con caballeros y damas. Pero el resultado fue la firme decisión de Luis de hacerse religioso –aunque dudaba si capuchino o barnabita– y empezar a prepararse tomando tres días por semana disciplinas de sangre y fabricándose cilicios para mortificarse. Como aquello empeoraba la situación, ¿qué hacer? ¡A Madrid, lo mandó su padre en la galera de Juan Andrés Doria! Allá, en donde está la corte más poderosa del mundo.
Iban a complicarse las cosas, porque por entonces, a la marquesa de Castiglione, su madre, la nombraron dama de honor de la emperatriz de Austria, hija de Carlos V y viuda de Maximiliano II, y a dos de sus cinco hijos, pajes del príncipe Diego, hijo de Felipe II; entre ellos estaba Luis. Parecía que a los planes teñidos de mundo de Don Ferrante todo eso venía como anillo al dedo; ahora sí que no podría eludir Luis los deberes de la vida palaciega plena de placeres, honores, seducciones y glorias. Lo inesperado fue que, en tal situación, al joven no se le ocurre mejor cosa que contar a su madre el insólito hecho de que la imagen de la capilla real, Nuestra Señora del Buen Consejo, el 15 de agosto del 1583, le ha aconsejado su ingreso en la Compañía de Jesús. Con esto se disipaban las dudas sobre el modo de realizar su entrega; precisamente en una familia religiosa en la que no cabían las aspiraciones a dignidades ni honores.
El tira y afloja que hasta ahora habían tenido el padre y el hijo, a partir de este momento se convirtió en una lucha sin cuartel. Y el marqués es hombre lleno de tesón, de orgullo, con talante férreo. Toca todas las teclas para poner trabas y dificultades. Primero pide a su hijo Luis un cambio de Orden; ruega que ingrese en una Orden en la que fueran compatibles las dignidades, aunque fueran eclesiásticas –de nada sirvió que Luis le expusiera que, si él quisiera títulos, ya los tenía por ser su primogénito–. Busca la complicidad en su apoyo de fray Francisco Gonzaga, ministro general de los franciscanos, de otros religiosos, clérigos y obispos. Lo manda a Mantua, Ferrara, Parma y Turín con la esperanza de que algún enamoramiento lo haga cambiar. Todo aquello fue inútil. Se impone entonces un cambio de táctica, tocándole el corazón: pide compasión, con el recurso a motivos de avanzada edad; expone la inexperiencia de Rodolfo, su segundón; sacó a colación promesas de dejarle libertad para todo lo espiritual o religioso que quisiera, y ni siquiera dejó atrás la consideración de que desde arriba podría hacer mucho bien. Por si fuera deficiente la batería de argumentos, al ver la resistencia y firmeza del joven Luis en sus determinaciones, pasa a la amenaza velada: dejaría de llamarle hijo, y le culpará de que su absurda postura terminaría por arrancarle la poca vida que le quedaba.
Aquello terminó como se esperaba. Iniciar los trámites, papeles interminables, para ceder sus derechos de herencia nobiliaria a favor de su hermano Rodolfo, y una carta de Don Ferrante escrita al general de los jesuitas, Claudio Aquaviva, diciéndole que se llevaba lo que él más quería.
Luis tenía entonces diecisiete años. Entra en los jesuitas donde hay misiones y no pueden ser prelados. Conocía sobradamente la historia de aquel pariente Gonzaga que había sido arzobispo a los ocho años y cardenal a los catorce. Fue un alumno brillante y destacado, novicio modelo que se prepara para su futuro ministerio con pasión y esperanza de ser útil a la Iglesia, siendo sacerdote y misionero.
No le dio tiempo. Hizo sus primeros votos en 1587 y recibió las órdenes menores en 1588. Tres años más tarde, se lo llevó la peste de Roma –contagiado– cuando heroicamente se entregaba sin descanso a remediar los males de los enfermos apestados.
Como el futbolista «suda la camiseta» en busca del título final, «sudó la sotana» Luis Gonzaga. No extraña su título de Patrón de la pureza de la juventud por su actitud de cristiano fuerte y decidido, ejemplo para aquellos que, sin negativismos, saben poner las cosas en su sitio al valorar lo positivo de la entrega.