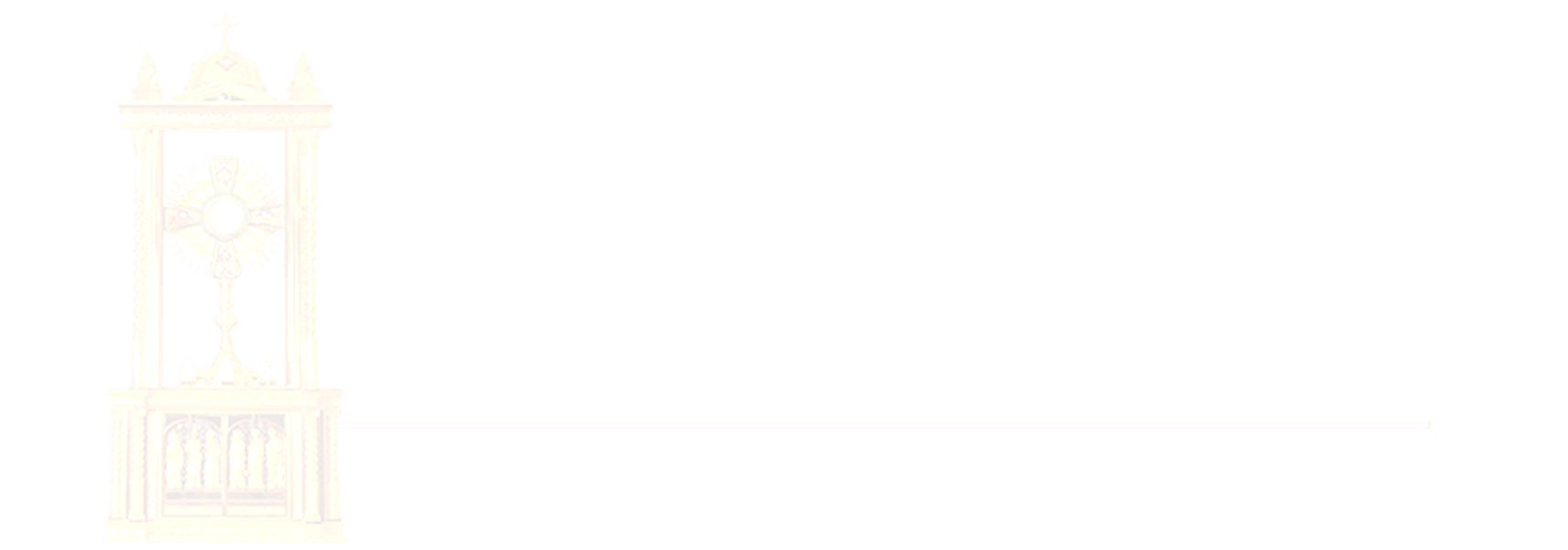Santos: Pablo Miki y compañeros protomártires de Japón; Mateo Correa Megallanes, sacerdote y mártir; Dorotea y Teófilo, Saturnino, Revocata, Antoniano, Julián, mártires; Guarino, cardenal; Amando, Silvano, obispos; Amancio, Gelasio, Ina, confesores.
Fueron gente cristiana que dijo «sí» con la juventud y energía de la primera fe predicada y recibida. Veintiséis, en total. Un buen ramillete metido en tierra para que en el Imperio del Sol Naciente se conozca y ame al Salvador.
De vez en cuando, el escenario de los martirios se traslada a lugares distintos como si se tratara de un circo ambulante que ofrece a los concurrentes un espectáculo de sangre. En el siglo XVI, la carpa se plantó en las japonesas islas del Pacífico. Allá había gran comercio con el viejo continente –que no sé muy bien de dónde le viene el calificativo de viejo, porque también los orientales llevaban en sus tierras muchos, pero que muchos años–. Los españoles y, sobre todo, los portugueses hacían buenas transacciones por aquella hora. El caso es que la evangelización de Francisco Javier y de los jesuitas que le sucedieron iban dando buenos frutos de conversiones entre los nativos que, además, eran fundada esperanza de buena cosecha en el futuro a juzgar por la buena disposición de los que daban el paso.
El emperador es Taikosama. El sistema político es parecido al feudal europeo de la Edad Media. El Imperio está dividido en más de sesenta demarcaciones relativamente independientes entre ellas y todas bajo el emperador. Las comunicaciones entre los distintos jefes son frecuentes y sus relaciones, no excesivamente buenas.
Cuando Javier dejó el Japón para ir a la India ya eran cristianos unos 20.000 japoneses y dos de sus jefes más importantes. A los veinte años, la isla de Amusaka ya es cristiana con su rey Miguel. A continuación se bautizaron también los reyes de Bungo, Arima y Goto. Las escuelas cristianas y los templos empiezan a levantarse. En Kyushu se bautizaron en dos años más de 70.000 nativos de ojos algo rasgados con sus soldados y jefes. En 1579 hay más de 150.000 creyentes en Jesucristo. Los jesuitas son ya 54 y de ellos son 20 sacerdotes. Parece que se iban cumpliendo lo que fueron esperanzas fundadas en Javier que veía a toda aquella gente primera como bien dispuestos. Llegaron refuerzos apostólicos con la primera expedición de franciscanos procedentes de Filipinas que se asentaron con celo, caridad con los pobres y entrega a los enfermos. Levantan iglesias y hospitales y son estimados por los indígenas que admiran esa religión extranjera que tiene un Dios tan bueno y unos discípulos tan estupendos.
Pero no iba a ser una excepción el Japón. La economía del crucificado postula su propia dinámica.
Se produjeron revueltas internas serias en el año 1582. Hubo renuevo de gobernantes y asesinato de cabecillas. El bonzo Jacuin conspira en la sombra y solivianta los ánimos del emperador para que decrete, en el 1587, que se marchen o expulsen en el plazo de veinte días los misioneros, sean demolidos los templos y confiscadas las escuelas. Los jesuitas fueron prudentes y evitaron males mayores; comenzaron por vestir a la usanza nipona, suspendieron las manifestaciones de culto y comenzaron de alguna manera una vida que era remedo de las antiguas catacumbas. Parece que por el momento se contentó el emperador con esto, pero el aviso quedaba dado. En 1596 se produjo la chispa que haría estallar toda la carga acumulada con la orden de expropiación del galeón español San Felipe que llegó a las costas de Urando por haberle sorprendido una tempestad mientras hacía su ruta habitual de Manila a Nueva España. El deseo de quedarse con el barco, la carga y el armamento fue el motivo para inventar la excusa de que aquello eran premeditados planes de conquista e invasión preparados por los misioneros que eran como la avanzadilla estratégica.
El emperador manda al gobernador de Osaka el encarcelamiento de los misioneros y sus adeptos el 8 de diciembre. Al publicarse la orden en Meako y Osaka se produjo el desconcierto entre los paganos, porque los cristianos exultaban alegres y contentos por las calles y plazas como si hubieran recibido un premio.
Avisado el emperador de los males económicos por la ruptura comercial que podría ocasionar la drástica medida, redujo la condena a los últimos que habían llegado de Filipinas. Era una excusa que, además, no se cumplió. Cinco franciscanos de Meako, quince japoneses, un franciscano y dos cristianos de Osaka, tres japoneses encontrados en la casa de los jesuitas de Osaka: Pablo Miki, Juan de Goto y Diego Kisai (los dos últimos pidieron la admisión en la Compañía). Son los veintiséis mártires. Diecisiete seglares –incluidos los niños japoneses de once y trece años–. Nueve religiosos (tres jesuitas, y seis sacerdotes franciscanos). Todos nativos, menos los franciscanos españoles con el superior Pedro Bautista que les animaba.
El día 3 de enero comienza el martirio made in Japan en Meako. Se corta a los reos media oreja, en carreta se les da un paseo por los pueblos y ciudades con la publicación previa del edicto de muerte; llegan a Nagasaki donde, en la colina frente a la ciudad que hoy se llama Colina de los Mártires, se han preparado 26 cruces con doble travesaño donde se unen a los palos con cinco aros de hierro los cuerpos de los condenados con brazos y piernas abiertas. Dos lanzas entrarán en cada uno por ambos costados y les saldrán por los hombros.
Eso sí; los japoneses cuidaron los detalles. Después de cumplida la sentencia de muerte por crucifixión, publicaron lista con el orden exacto de los ejecutados para facilitar el reconocimiento a los interesados.
Los presentes pudieron escuchar el Te Deum de acción de gracias traído de otro mundo y mezclado con los cantos nativos que expresaban idéntica alabanza; era la misma mezcolanza que se notaba también entre los nombres y apellidos de aquellos mártires japoneses de nación o de alma: Cosme, Taqueya, Pablo, Ibarqui, Francisco, Suzuqui, Juan, Meaco, Tomás, Quinoya, Gabriel, Cozaqui, Pedro, Antonio, Joaquín, Buenaventura, Caramuso, Miguel, Idauqui, León, Duisco y Matías.