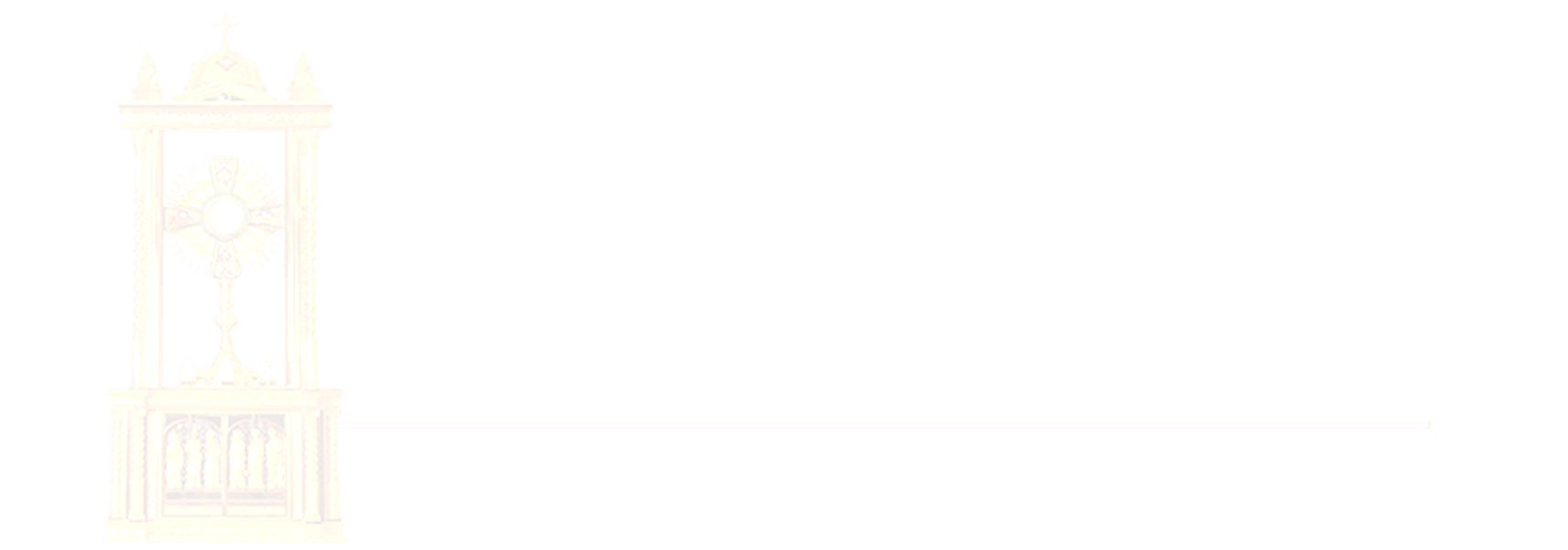Santos: Ferreol, Ferrucio, Quirico y Julita, Aureo, Justina, mártires; Aureliano, Cecardo, Ticón, Benón, Siminíalo, Domnolo, obispos; Cunegunda, Mentonia, Lutgarda, Vibranda, Criscona, Juan Francisco Regis, confesores; Armando, eremita; Bernabé, monje; Orsiesio, abad; Edburga, reina de Inglaterra
Son madre e hijo; orientales, martirizados en la persecución de Diocleciano. Las circunstancias terribles de su martirio hicieron que su culto se extendiera muy pronto por todo Oriente, por la carga emotiva que encierra; en tiempo posterior llegarán las reliquias a Francia.
Con la ausencia de datos fiables, el martirio de Julita y Quirico ha sido uno de los que más leyenda ha acumulado, en especial las que hacen referencia a los relatos de su martirio, aumentando los tonos en cuanto a la crueldad que tuvieron que soportar. No queda otro remedio que, desechando los que se presentan más agigantados, utilicemos parte de lo que relatan las actas tardías. No quiero con ello hacer una descripción que pueda afirmarse como histórica en todos sus términos; sí quiero presentar lo que los relatos dejan señalado, al menos como situaciones posibles.
Se presenta a Julita como una señora noble, fina, educada y de buena familia, que merecía el respeto de los que la conocían. Había nacido en Licaonia, donde Pablo y Bernabé habían predicado la fe. Julita se había casado no hacía mucho, la presentan como modelo de esposa y madre; había tenido un hijo y su marido –de quien no se conoce el nombre– murió. Viuda joven se entrega a llevar su casa y centra su atención en el cuidado esmerado de su hijo Quirico, en la oración y en la práctica de obras de caridad. Se la presenta como mujer discreta, abnegada, prudente, magnánima en el trato con los criados, y atenta a las necesidades de los menesterosos a sus veintidós años. Por encima de todos los deseos y negocios, ha comprendido que, después de Dios, lo más importante que tiene entre manos es la salvación de su hijo Quirico.
Cuando el niño solo tiene tres años, salieron los edictos persecutorios contra los cristianos que promulgaron Diocleciano y Maximiano. Domiciano se llama el gobernador de Licaonia; se ha propuesto cumplir a la letra la orden de obligar a sacrificar la los ídolos bajo la amenaza de muerte. El revuelo que se ha levantado en la ciudad es de campeonato porque han aparecido estrados en las plazas públicas con potros, horcas y cadalsos. Se han empezado a correr las voces de que a algunos ya los metieron presos en la cárcel. Julita está ansiosa de morir mártir por su Señor, pero se pregunta continuamente por la suerte de su pequeño hijo en el caso de que ella muera, teme que acabe en manos de cualquiera perdiendo la fe. Lo más seguro y práctico es la huida por algún tiempo, mientras pasa la tempestad. Huye a Seleucia con dos de sus criadas, pensando que tendrá más seguridad; no es así; tiene que reiniciar su huida pasando a Tarso de Cilicia sin temer el viaje penoso; pero su gobernador Alejandro persigue a los cristianos con la misma furia; intuye que en cualquier parte del Imperio se encontrará en la misma situación, y va entendiendo que muy posiblemente entre en los planes de Dios que tenga que morir mártir. Comienza a pedir en su interior que, si ha de ser así, acepte también a su hijo inocente como víctima.
Como era de esperar, la descubrieron y, con su hijo en los brazos, la llevaron al tribunal. Todo fue un trato delicado y exquisito por parte del juez al conocer su linaje. Pero Julita cortó por lo sano afirmando su condición y la de su hijo, discípulos del Señor. Vinieron amenazas que a continuación fueron tormentos: le arrebataron al niño, el juez lo toma en sus brazos y se escuchan los llantos de la criatura. A Julita le aplican azotes con nervios de toro, interrumpidos solo para preguntarle una y otra vez si está dispuesta a la apostasía; como es firme su confesión de la fe, brota la sangre en su cuerpo. El niño llora furioso y se produce una violentísima reacción que contempló con horror el público presente: harto el juez de tanta resistencia, tomó por una pierna al niño y lo estrelló contra el suelo. Quizá pensó con ello ablandar la resistencia de la madre, pero es ahora cuando ella ve cumplida su oración; como antes, fueron inútiles el potro, las brasas, los costados despedazados y la pez derretida hirviendo bajo sus pies. Solo una firme y débil voz se escuchaba en respuesta a las preguntas: «Yo soy cristiana». Cuando el cuerpo de Julita estaba descarnado, azotado, roto, quemado y descoyuntado por el potro, el juez ya cansado y aburrido mandó que le cortasen la cabeza.
Las dos criadas retiraron los cuerpos muertos del niño y de la madre; los enterraron en lugar retirado, en Tarse, hasta que dieciocho años después, con la paz de Constantino, se pudieron descubrir para su veneración.
San Amatro, el obispo de Auxerre, trajo sus reliquias distribuyéndolas por Francia en Toulouse, Clermont y Arlés. La ciudad de Nevers adoptó a san Quirico como Patrón.
Si algo me gusta más en la preciosa leyenda es la actitud de una madre que sabe querer a su hijo, proporcionándole «lo mejor»; es agradable resaltar la fe de una madre que entiende aquello de «la vida eterna»; de una madre, que prefiere la muerte de su hijo a la posibilidad de su descamino.