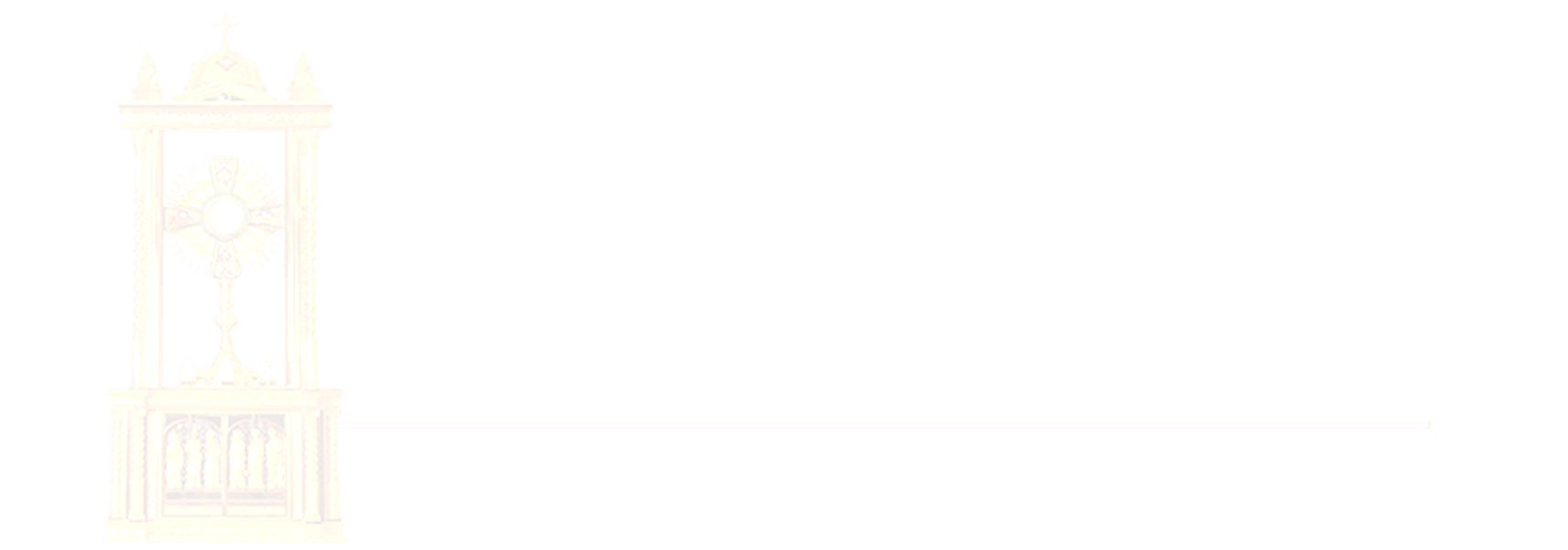Santos: Federico, Arnulfo, Bruno, Filastrio, Materno, Rufilo, obispos; Emiliano, Anub, Jacinto, Justa, Rufina, mártires; Gundena, Marina, vírgenes y mártires; Arnoldo, Berta, Fintán, Mimbrorino, confesores; Pambón, anacoreta; Sinforosa y sus 7 hijos mártires; jesuitas mártires de China: Leon Ignace Mangin y Paul Denn, sacerdotes.
Sinforosa, la mujer de Getulio, formó con generosidad una familia numerosa, aunque nunca dispuso de carné, ni obtuvo beneficios económicos en los transportes o en los colegios de los hijos.
Bien puede mostrarse como ejemplo de tantas madres cristianas que han encontrado en la propia familia el campo natural donde Dios las ha querido apóstoles; allí hacen recia la fe de los suyos, entre los suyos desparraman a manos llenas –como el sembrador– las bondades evangélicas con olvido de sí mismas, y desde dentro del hogar facilitan el crecimiento del bien entre las malas yerbas del egoísmo.
Sinforosa intenta hacer en su casa lo que Dios quiere y de este modo, al tiempo que realiza su vocación personal, se santifica y contribuye al bien de la sociedad y de la Iglesia. Supo descubrir que el bien para sus hijos no había de consistir en proporcionarles las vacaciones, oportunidades o bienes materiales que los padres anhelaron en su día y no tuvieron; con la luz de Dios conoce que no tenía que educarlos para que llegaran a ser «triunfadores» en la sociedad competitiva con la que habían de toparse en el tiempo futuro. Bien claro tuvo que su función de madre no había de consistir en facilitar a sus hijos todos los caprichos y gustos que apetecieran, ni siquiera procurarles como bien absoluto la salud del cuerpo. Con una sensatez digna de monumento y sin que estuviera de moda, sí se ocupó en prepararlos a servir, proporcionándoles una escala de valores en la que Dios ocupara el lugar primero; acertó cuando les daba motivaciones serias para obrar y cuando les inculcaba responsabilidad para que la cacareada libertad no fuera solo una palabra bonita sin contenido. Hicieron falta y vinieron bien las palabras; pero, cuando llegó el momento, les mostró el camino con la entrega de su vida. No hay mejor medio, ni más efectivo, en la pedagogía o didáctica.
Ella fue cuñada, mujer y madre de mártires. La familia vivió en Roma un tiempo, yendo y viniendo a las propiedades que el padre de familia, el tribuno Getulio –llamado también Zotico–, tenía en Tívoli. Dios les ha dado siete hijos; son familia cristiana y, en una casa bien dispuesta, llenan las horas del día viviendo en paz y armonía entre trabajos y aprendizajes mezclados con juegos, gritos y rezos.
El supersticioso emperador Adriano se ha convertido en un perseguidor cruel de los cristianos. Entre otros muchos, aprisiona a Getulio y a Amancio, su hermano y también militar. Prisioneros primero, acaban con la cabeza cortada en la orilla del Tíber.
Durante todo el tiempo de la persecución, Sinforosa ha salido con los suyos de Roma hacia Tívoli y allí procura preparar a sus hijos para la amenaza presente que se promete larga y que ya ha acabado con la vida de su padre. Les habla del amor de Dios y del premio, de fortaleza y fidelidad, de lealtad a Dios con las obras hasta la muerte como ha sido la actitud de su propio padre. Tuvo que pasar oculta siete meses con sus hijos, escondiéndose en una cisterna seca por el temor a ser descubiertos, cuando arreciaba la persecución. Sin fingimiento inútil, los prepara hablándoles del peligro que corren, de los bienes futuros prometidos a los que son fieles y de la confianza en Jesucristo; también les pone al corriente de la dureza que supone el martirio y confiesa sus miedos ante la posibilidad de que claudique alguno de ellos. La familia responde haciéndose una piña en torno a la madre y se conjuran para estar dispuestos a la muerte antes que adorar a los ídolos.
Llegaron un día los guardias a por la madre y los hijos. Sinforosa es clara y firme en el juicio: «No queremos adorar falsos dioses; seremos fuertes como mi marido y mi cuñado; mis hermanos cristianos están dispuestos a la muerte y lo mismo haré yo con mis hijos». El juez quiere colgarla por los cabellos junto al templo de Hércules; pero, comprendiendo que el espectáculo contribuirá a afianzar la fe de los cristianos que permanecen ocultos entre el pueblo, cambia el propósito, disponiendo que sea arrojada al río Teverone, próximo a Tívoli, con una pesada piedra atada al cuello.
Sus hijos Crescente, Juliano, Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo y Eugenio, jóvenes y algunos niños, se resisten firmemente a sacrificar y aseguran con claridad ante el juez que se ha ofrecido con promesas a hacer de padre y madre para ellos: «No seremos menos fuertes ni menos cristianos que nuestros padres».
Entonces es el potro alrededor del templo de Hércules el que entra en juego. A fuerza de ser estirados les descoyuntan los miembros, pero ellos bendecían a Dios en medio del tormento. Luego vienen los garfios que van rompiendo las carnes y, por último, vencido y humillado el juez por no poder torcer la voluntad de los fuertes y jóvenes reos, manda que los verdugos terminen con sus vidas atravesándoles con espadas y puñales.
Enterraron sus cuerpos en una fosa común que los paganos llamaron luego «Biothanatos», queriendo expresar el desprecio a la muerte que mostraron al juzgarles. Cuando se calma de furia de Adriano en cosa de año y medio, los cristianos pudieron dar digna sepultura a los que llamaban ya, distinguiéndolos, como «Los Siete Hermanos» y levantaron una pequeña y pobre iglesia a Sinforosa. Posteriormente, sus reliquias se trasladaron a Roma y se pusieron, junto a las de Getulio, en la Iglesia de san Miguel.
Esto es lo que dicen contando la vida y la muerte de una familia cristiana de los primeros tiempos. Quizá nunca se pueda comprobar cada paso de ella y, posiblemente, haya adorno en el relato, como si fuera un bonito y bien tramado cuento; pero no cabe duda de que quienes adornaron el hecho, si es que adornaron, sabían bien qué cosa decían y cuánto importaba el testimonio de los que murieron.